Aquel sol de abril apenas alcanzaba para entibiarme las mejillas.
Mis palmas resecas por el frío buscaban refugio en los bolsillos sin
mucho éxito, así que crucé Corrientes y entré a una librería. Un poco
para pasar el tiempo, un poco para ver qué había y un poco porque sí.
Paseé entre las pilas de libros con la mirada perdida, metido en pensamientos intrascendentes.
Una
voz caribeña me preguntó por la calle Paraná. Le indiqué, pero me quedé
con la duda de por qué me preguntaba a mí, adentro de un local, cuando
lo más común sería pedirle esa información a alguien que va caminando
por la calle. Me gusta que en estas librerías nadie interrumpa estos
meandros del pensamiento con un "¿Te puedo ayudar en algo?". Quiero
entrar y divagar tranquilo.
Agarré al azar un libro, al mismo tiempo
que una mano con uñas que ya habían perdido bastante de su esmalte
negro. Cruzamos miradas.
– Me encanta Gramsci – dijo mientras sonreía
y se le hacían los pocitos en los cachetes. Sus ojos color almendra
resaltaban con el cuadrillé de su bufanda y parecían brillar con más
intensidad.
– A mí también – mentí. Me sonaba de haber leído algo
para la facultad, de apuntes fotocopiados de otros, pero no me acordaba
de nada.
Pareció darle igual que yo hiciera agua en el tema Gramsci y
siguió cálidamente la charla en medio del pasillo. Después de un rato
de hablar, me preguntó:
– Tengo un rato largo hasta volver a cursar y está medio fresco, voy a tomar un café, ¿querés venir?
¿Quería
ir? ¿Tenía ganas de salir con ella y que confirmara que no leí a
Gramsci? Quizá no le molestara tanto eso. Pero sí vería que tenía
enfrente a un bicho raro que va a las librerías de Corrientes a pensar y
nunca compra nada.
¿Quería conocerla, vernos después, coger? ¿En su
casa o en la mía? Por ahí vive medio lejos y es una paja volver. ¿Quería
la ansiedad de esperar si se daba un segundo encuentro o si moría todo
ahí?
¿Tenía ganas de pasar por todo eso? Quizá al final no me gusten tanto las mujeres.
Esa última reflexión abrió un nuevo e infinito abanico de preguntas. Necesitaba ir a otra librería a seguir pensando.
– No, gracias, hoy no puedo – le contesté de forma inexpresiva. – Ah, quedate vos con el libro.
jueves, 19 de diciembre de 2019
miércoles, 4 de diciembre de 2019
Una incomodidad horrible
Muy de vez en cuando, por no decir casi todos los días, se me viene a la mente algún jugador de fútbol de mi infancia o de mi adolescencia. No sé si soy el único al que le pasa. Se me aparecen en la cabeza, los recuerdo, me preguntó qué será de sus vidas.
Nunca entendí por qué, pero uno de los más frecuentes es Rubens Sambueza, aquel mediocampista de River. Quizá me llamó la atención en su momento su nombre de pila o, tal vez, mi mente lo asocia con otros recuerdos y por eso aparece tanto. No tengo idea. Pero cada tanto lo googleo para ver en qué anda, dónde está jugando, si le está yendo bien.
Hace poco, mientras leía sobre su presente, mi ego me preguntó: ¿Alguien hará esto con vos? ¿Alguien se acordará súbitamente de ese pibe que decía pelotudeces en el colegio, que escribía pelotudeces en internet, que hacía pelotudeces en el club? ¿Me googlearán o me stalkearán para ver en qué ando? ¿Qué pensarán de que uso neologismos cuando escribo?
¿Vos? ¿Creés que alguien te recuerde así espontáneamente? ¿Por qué?
Nunca entendí por qué, pero uno de los más frecuentes es Rubens Sambueza, aquel mediocampista de River. Quizá me llamó la atención en su momento su nombre de pila o, tal vez, mi mente lo asocia con otros recuerdos y por eso aparece tanto. No tengo idea. Pero cada tanto lo googleo para ver en qué anda, dónde está jugando, si le está yendo bien.
Hace poco, mientras leía sobre su presente, mi ego me preguntó: ¿Alguien hará esto con vos? ¿Alguien se acordará súbitamente de ese pibe que decía pelotudeces en el colegio, que escribía pelotudeces en internet, que hacía pelotudeces en el club? ¿Me googlearán o me stalkearán para ver en qué ando? ¿Qué pensarán de que uso neologismos cuando escribo?
¿Vos? ¿Creés que alguien te recuerde así espontáneamente? ¿Por qué?
domingo, 10 de noviembre de 2019
Lela
Cuando me iba de tu casa, me saludabas desde el balcón hasta que cruzaba
la plaza. Me causaba gracia que, a tu pesar, te parecías a Evita.
Pero para mí fuiste más que Evita, porque era con vos que charlábamos hasta tarde en el balcón, eras vos la que roncaba en mi cuarto, eras vos la que me esperaba con milanesas.
Eras vos la que me llevaba de la mano por las calles de la infancia y me enseñaba cómo sonaban las letras cuando iban juntas. La de los mates extra dulces. La de los libros. La de "que te destapen la gaseosa adelante tuyo". La que se levantaba a cualquier hora a mirar tenis, la de Isabel Pantoja y del tango. La que curaba el ojeado y amasaba ñoquis en un toque.
Un día te fuiste. Estabas ahí, pero te habías ido. No te bancaste más a la tristeza, tu vieja compañera de vida, y decidiste olvidar.
Cuando medía apenas un metro te había prometido que cuando fueras vieja (parece ser que, para mí, todavía no lo eras) te iba a ayudar a cruzar la calle. No tuve muchas chances, porque tampoco quisiste caminar más.
Hasta que te fuiste en serio. Formalmente, digamos. Sin vos, Buenos Aires es más gris. Pero te tiene también en cada esquina, y por eso es mi ciudad favorita en el mundo.
Pero para mí fuiste más que Evita, porque era con vos que charlábamos hasta tarde en el balcón, eras vos la que roncaba en mi cuarto, eras vos la que me esperaba con milanesas.
Eras vos la que me llevaba de la mano por las calles de la infancia y me enseñaba cómo sonaban las letras cuando iban juntas. La de los mates extra dulces. La de los libros. La de "que te destapen la gaseosa adelante tuyo". La que se levantaba a cualquier hora a mirar tenis, la de Isabel Pantoja y del tango. La que curaba el ojeado y amasaba ñoquis en un toque.
Un día te fuiste. Estabas ahí, pero te habías ido. No te bancaste más a la tristeza, tu vieja compañera de vida, y decidiste olvidar.
Cuando medía apenas un metro te había prometido que cuando fueras vieja (parece ser que, para mí, todavía no lo eras) te iba a ayudar a cruzar la calle. No tuve muchas chances, porque tampoco quisiste caminar más.
Hasta que te fuiste en serio. Formalmente, digamos. Sin vos, Buenos Aires es más gris. Pero te tiene también en cada esquina, y por eso es mi ciudad favorita en el mundo.
viernes, 18 de octubre de 2019
Liberté
—
El amor en los viajes tiene algo de la dialéctica del amo y el esclavo
de Hegel. ¿Sabés de qué te hablo? — me preguntó, mientras me acariciaba
la nuca con sus uñas desprolijas de tanto comérselas.
— No, explicame.
Me encantaba que me hablara de estas cosas. Nos habíamos conocido en uno de esos hostels roñosos que no se parecen en nada a las fotos que publican en internet, pero están cerca del centro y desde ahí podés llegar caminando a todos lados. Empezamos a hablar de casualidad, quejándonos de unas manchas raras en las sábanas, y la conversación fluyó como hacía tiempo no me pasaba. Yo no sé francés y ella no habla castellano, pero a los ponchazos nos hicimos entender y logramos conectarnos. Las conversaciones eran así: me hablaba de en qué posición era más conveniente cagar y al rato estaba citando a Camus.
— Bueno — prosiguió — es bastante más complejo pero te cuento la parte que tiene que ver con lo que te quiero decir. Hegel explica en este mito que cuando se encuentran dos mentes, se produce una batalla entre ellas. A muerte, eh. Una de las mentes le teme tanto a la muerte, que, antes que morirse, prefiere someterse a la otra como esclava. Mientras que la que queda como ama, no le teme a la muerte y valora más la libertad.
Creo que entendí. Más o menos. Pero no logro captar qué tiene que ver con el amor. ¿Está diciendo que el amor es esclavitud?
— No estoy diciendo que el amor sea esclavitud, eh — dijo inesperadamente, como si me leyera el pensamiento — El amor es libertad. Pero era para hacer una analogía con los viajes: si dos personas se enamoran en el camino, una de las dos está tan enganchada que cambia todos sus planes para seguir a la otra. Mientras que la otra jamás lo haría, porque no negociaría esa independencia.
Ah, ahora sí. Por ahí iba. Debe tener que ver con que en pocos días yo sigo para el Norte y ella se va rumbo al Sur. Trataba de no pensar demasiado en eso. No porque fuera un paladín del carpe diem sino porque quería postergar ese sabor amargo. Bueno, tarde. Ya la idea me había hecho un nudo en la garganta.
Pero esperá. ¿Por qué me dice esto? ¿Quiere que deje mis planes y la siga? ¿Ella me quiere seguir a mí?
— Porque no es como que uno viva en Colegiales y el otro en Caseros — siguió. En realidad en su ejemplo usó suburbios de París, pero como ni los conozco los traduzco a algo más vernáculo —. De verdad tenés que dejar "tus cosas", pero no te molesta ni lo sentís como una ofrenda ni una concesión, porque entendés que es para tu mayor felicidad.
Como durante toda esta charla, me quedé pensativo, mirando el suave andar del río, mientras su mano paseaba por mi cuello. Ya había fantaseado en algún momento con ir con ella al Sur. Si ella estuviera de acuerdo, claro. O preguntarle si quería venir conmigo. Algunas veces parecía ser muy liberal y otras una monógama bastante tradicional. Pero el sueño de mi vida siempre había sido ver una aurora boreal y tenía que seguir viaje si quería llegar a tiempo.
Ir al Sur con ella sin las luces del Norte, o sentarme sin ella a ver la aurora boreal. Ahora que la había conocido, ambas opciones me parecían insuficientes.
Finalmente decidí sacarme la duda:
— ¿Me estás preguntando si quiero ir con vos?
— No. Nunca te pediría eso. Y yo no cambiaría mis planes para ir al Norte con vos. No es nada en tu contra, eh. Simplemente... no sé. Pero hay otras cosas que quiero hacer primero.
Pocos días después, tras una despedida más emotiva de lo que esperaba, cada uno siguió su viaje. Llegué perfectamente a tiempo para la aurora boreal. En su momento me lo negué a mí mismo, pero hoy puedo aceptar que, cuando miraba solo esas luces de colores en el cielo, la extrañé.
Al tiempo, volvió a París y se casó. Hoy, cada vez que miro correr las aguas de un río, me pregunto qué habría pasado si me hubiera ido con ella.
— No, explicame.
Me encantaba que me hablara de estas cosas. Nos habíamos conocido en uno de esos hostels roñosos que no se parecen en nada a las fotos que publican en internet, pero están cerca del centro y desde ahí podés llegar caminando a todos lados. Empezamos a hablar de casualidad, quejándonos de unas manchas raras en las sábanas, y la conversación fluyó como hacía tiempo no me pasaba. Yo no sé francés y ella no habla castellano, pero a los ponchazos nos hicimos entender y logramos conectarnos. Las conversaciones eran así: me hablaba de en qué posición era más conveniente cagar y al rato estaba citando a Camus.
— Bueno — prosiguió — es bastante más complejo pero te cuento la parte que tiene que ver con lo que te quiero decir. Hegel explica en este mito que cuando se encuentran dos mentes, se produce una batalla entre ellas. A muerte, eh. Una de las mentes le teme tanto a la muerte, que, antes que morirse, prefiere someterse a la otra como esclava. Mientras que la que queda como ama, no le teme a la muerte y valora más la libertad.
Creo que entendí. Más o menos. Pero no logro captar qué tiene que ver con el amor. ¿Está diciendo que el amor es esclavitud?
— No estoy diciendo que el amor sea esclavitud, eh — dijo inesperadamente, como si me leyera el pensamiento — El amor es libertad. Pero era para hacer una analogía con los viajes: si dos personas se enamoran en el camino, una de las dos está tan enganchada que cambia todos sus planes para seguir a la otra. Mientras que la otra jamás lo haría, porque no negociaría esa independencia.
Ah, ahora sí. Por ahí iba. Debe tener que ver con que en pocos días yo sigo para el Norte y ella se va rumbo al Sur. Trataba de no pensar demasiado en eso. No porque fuera un paladín del carpe diem sino porque quería postergar ese sabor amargo. Bueno, tarde. Ya la idea me había hecho un nudo en la garganta.
Pero esperá. ¿Por qué me dice esto? ¿Quiere que deje mis planes y la siga? ¿Ella me quiere seguir a mí?
— Porque no es como que uno viva en Colegiales y el otro en Caseros — siguió. En realidad en su ejemplo usó suburbios de París, pero como ni los conozco los traduzco a algo más vernáculo —. De verdad tenés que dejar "tus cosas", pero no te molesta ni lo sentís como una ofrenda ni una concesión, porque entendés que es para tu mayor felicidad.
Como durante toda esta charla, me quedé pensativo, mirando el suave andar del río, mientras su mano paseaba por mi cuello. Ya había fantaseado en algún momento con ir con ella al Sur. Si ella estuviera de acuerdo, claro. O preguntarle si quería venir conmigo. Algunas veces parecía ser muy liberal y otras una monógama bastante tradicional. Pero el sueño de mi vida siempre había sido ver una aurora boreal y tenía que seguir viaje si quería llegar a tiempo.
Ir al Sur con ella sin las luces del Norte, o sentarme sin ella a ver la aurora boreal. Ahora que la había conocido, ambas opciones me parecían insuficientes.
Finalmente decidí sacarme la duda:
— ¿Me estás preguntando si quiero ir con vos?
— No. Nunca te pediría eso. Y yo no cambiaría mis planes para ir al Norte con vos. No es nada en tu contra, eh. Simplemente... no sé. Pero hay otras cosas que quiero hacer primero.
Pocos días después, tras una despedida más emotiva de lo que esperaba, cada uno siguió su viaje. Llegué perfectamente a tiempo para la aurora boreal. En su momento me lo negué a mí mismo, pero hoy puedo aceptar que, cuando miraba solo esas luces de colores en el cielo, la extrañé.
Al tiempo, volvió a París y se casó. Hoy, cada vez que miro correr las aguas de un río, me pregunto qué habría pasado si me hubiera ido con ella.
martes, 24 de septiembre de 2019
Allegro assai
Hace poco encontré la conversación de MSN en la que preparaba el terreno
para dejarte. Dejarte, sí, yo a vos, un cararrotismo que pica en punta
entre mis mayores desaciertos.
En la letra comic sans que se usaba en ese tiempo, intentaba esbozar una explicación de por qué no aparecí ese jueves en el que nos íbamos a ver. "Jugaba a la pelota con los pibes", tecleaba sin ponerme colorado. "Los pibes"... Hoy lo leo y me da la sensación de que creía vivir en una publicidad de Quilmes, donde sólo importaban esos peculiares códigos de amistad y cualquier mínima señal de cuidado o interés por una piba ya te hacía merecedor del mote de pollerudo.
Con el diario del lunes, diría que fue para bien. Al poco tiempo conociste a alguien mejor, más luminoso, enérgico y talentoso, con quien lograste grandes cosas. Vos tenías fe en mí, veías un potencial y me alentabas a hacer, a crear. Claro, no sabías aún que estabas ante una sabandija oscura y miserable que prefería tomar birra y hablar a los gritos con otros muchachones, en vez de compartirla con vos y crear un universo juntos.
Te causaba gracia mi forma de reírme en el cine: en silencio, como para adentro. Mezquina, quizá. Egoísta. La tuya era radiante, estridente, contagiosa. Transmitía cosas. En ese detalle tan banal estaba la diferencia.
Y te dejé yo, con ínfulas de no sé qué.
En Luna de Avellaneda, el personaje de Eduardo Blanco le recrimina a Cristina, encarnada por Valeria Bertuccelli, que ella no se banca el amor. Y yo, ahí, parado en mi Riachuelo e inmerso mi podredumbre, tampoco me lo banqué.
En la letra comic sans que se usaba en ese tiempo, intentaba esbozar una explicación de por qué no aparecí ese jueves en el que nos íbamos a ver. "Jugaba a la pelota con los pibes", tecleaba sin ponerme colorado. "Los pibes"... Hoy lo leo y me da la sensación de que creía vivir en una publicidad de Quilmes, donde sólo importaban esos peculiares códigos de amistad y cualquier mínima señal de cuidado o interés por una piba ya te hacía merecedor del mote de pollerudo.
Con el diario del lunes, diría que fue para bien. Al poco tiempo conociste a alguien mejor, más luminoso, enérgico y talentoso, con quien lograste grandes cosas. Vos tenías fe en mí, veías un potencial y me alentabas a hacer, a crear. Claro, no sabías aún que estabas ante una sabandija oscura y miserable que prefería tomar birra y hablar a los gritos con otros muchachones, en vez de compartirla con vos y crear un universo juntos.
Te causaba gracia mi forma de reírme en el cine: en silencio, como para adentro. Mezquina, quizá. Egoísta. La tuya era radiante, estridente, contagiosa. Transmitía cosas. En ese detalle tan banal estaba la diferencia.
Y te dejé yo, con ínfulas de no sé qué.
En Luna de Avellaneda, el personaje de Eduardo Blanco le recrimina a Cristina, encarnada por Valeria Bertuccelli, que ella no se banca el amor. Y yo, ahí, parado en mi Riachuelo e inmerso mi podredumbre, tampoco me lo banqué.
domingo, 22 de septiembre de 2019
Maile, internacional por Facebook
Las lesiones llevaron al talonador de Tonga
de reparar tejados y jugar en un club amateur a ser citado por la red
social: primero debutó contra Nueva Zelanda y ahora está en la RWC.
Era un fin de semana de mediados de agosto y el habitual fresco se hacía presente en Christchurch. Pero en esa iglesia metodista de las afueras, las sonrisas convertían todo en calidez y alegría. No era para menos: uno de los suyos, el joven Siua Maile, acababa de ser convocado para enfrentar a los All Blacks con la camiseta de Tonga.
Maile, talonador de 22 años, llegó al país kiwi en 2013, con una beca deportiva para estudiar en la Timaru Boys High School. Allí, jugó dos años en el First XV del instituto, donde se destacó como uno de los mejores backs de los competitivos torneos escolares neozelandeses.
A pesar de eso, no dio el salto a la Mitre 10 Cup (en aquel momento se jugaba bajo la denominación de Air New Zealand Cup) y cuando egresó del colegio se mudó a Christchurch. Allí también viven su madre y su hermano, Ngase, con quien juega en el primer equipo del Shirley Rugby Club. Además, son compañeros de trabajo: ambos se ganan la vida reparando tejados.
Maile, talonador de 22 años, llegó al país kiwi en 2013, con una beca deportiva para estudiar en la Timaru Boys High School. Allí, jugó dos años en el First XV del instituto, donde se destacó como uno de los mejores backs de los competitivos torneos escolares neozelandeses.
A pesar de eso, no dio el salto a la Mitre 10 Cup (en aquel momento se jugaba bajo la denominación de Air New Zealand Cup) y cuando egresó del colegio se mudó a Christchurch. Allí también viven su madre y su hermano, Ngase, con quien juega en el primer equipo del Shirley Rugby Club. Además, son compañeros de trabajo: ambos se ganan la vida reparando tejados.
Con sus 175 centímetros de estatura y 105 kilos de peso, Maile tiene otro desafío: la de talonador no es su posición natural. Primero en la escuela y luego en el club alternaba entre centro y flanker, para recién ponerse la camiseta con el 2 en la espalda hace un par de años.
Más allá de qué posición ocupase en el campo, hasta hace unas semanas su vida era sencilla: el trabajo, el rugby, la iglesia y la familia que hace pocos meses empezó a formar con Mele Vuka, su esposa. Pero, a casi tres mil kilómetros de su casa, se gestaba un cambio en su futuro: con el amistoso ante los All Blacks en el horizonte, a Tonga se le lesionaron los talonadores Paula Ngauamo (gemelo) y Sosefo Sakalia (costillas). Los entrenadores debieron salir a buscar opciones.
El head coach de Tonga es Toutai Kefu, el que fuera potente número ocho campeón del mundo con Australia en 1999, pero nacido en este pequeño país del Pacífico. Ante las bajas de sus primeras opciones como hookers, empezó a pedir referencias y un conocido en Canterbury le habló de las habilidades de evasión de aquel techista de Christchurch. “También es bueno pescando pelotas”, añadió. Entonces, lo contactaron por Facebook (sí, leyó bien) y lo citaron para reunirse con el equipo en el aeropuerto de Auckland, adonde llegarían para enfrentar a Nueva Zelanda en el último amistoso antes del Mundial.
Más allá de qué posición ocupase en el campo, hasta hace unas semanas su vida era sencilla: el trabajo, el rugby, la iglesia y la familia que hace pocos meses empezó a formar con Mele Vuka, su esposa. Pero, a casi tres mil kilómetros de su casa, se gestaba un cambio en su futuro: con el amistoso ante los All Blacks en el horizonte, a Tonga se le lesionaron los talonadores Paula Ngauamo (gemelo) y Sosefo Sakalia (costillas). Los entrenadores debieron salir a buscar opciones.
El head coach de Tonga es Toutai Kefu, el que fuera potente número ocho campeón del mundo con Australia en 1999, pero nacido en este pequeño país del Pacífico. Ante las bajas de sus primeras opciones como hookers, empezó a pedir referencias y un conocido en Canterbury le habló de las habilidades de evasión de aquel techista de Christchurch. “También es bueno pescando pelotas”, añadió. Entonces, lo contactaron por Facebook (sí, leyó bien) y lo citaron para reunirse con el equipo en el aeropuerto de Auckland, adonde llegarían para enfrentar a Nueva Zelanda en el último amistoso antes del Mundial.
“Sé que suena gracioso haberlo contactado por Facebook, pero así fue”, explicó entonces Dan Cron, entrenador asistente. “Él nos esperaba en el aeropuerto pero ninguno de nosotros lo conocía, sólo lo habíamos visto en fotos”. Aun así y pese a la singularidad de su convocatoria, Maile se hizo un lugar en el equipo titular.
Tras su primera cap ante los de negro, Siua Maile fue confirmado en el plantel mundialista y se ganó un puesto en el banquillo como suplente frente a Inglaterra. Pero ir a la gran cita ovalada ha implicado para él abandonar su trabajo: sin clavar tejados, no hay salario. Por eso su club, Shirley Vikings, ha pasado todas estas semanas previas al torneo japonés organizando sorteos, remates, quiz nights y lo que esté al alcance para darle una mano a su joven estrella. Además, la aerolínea de bandera neozelandesa aportó pasajes para que su familia pueda ir a verlo.
Claro que si tiene un buen desempeño en el Grupo C (que comparte con Inglaterra, Francia, Argentina y Estados Unidos), a Siua comenzarán a llegarle propuestas y contratos. Así que deberá estar atento, como siempre, a sus mensajes de Facebook.
Tras su primera cap ante los de negro, Siua Maile fue confirmado en el plantel mundialista y se ganó un puesto en el banquillo como suplente frente a Inglaterra. Pero ir a la gran cita ovalada ha implicado para él abandonar su trabajo: sin clavar tejados, no hay salario. Por eso su club, Shirley Vikings, ha pasado todas estas semanas previas al torneo japonés organizando sorteos, remates, quiz nights y lo que esté al alcance para darle una mano a su joven estrella. Además, la aerolínea de bandera neozelandesa aportó pasajes para que su familia pueda ir a verlo.
Claro que si tiene un buen desempeño en el Grupo C (que comparte con Inglaterra, Francia, Argentina y Estados Unidos), a Siua comenzarán a llegarle propuestas y contratos. Así que deberá estar atento, como siempre, a sus mensajes de Facebook.
martes, 17 de septiembre de 2019
Incondicional
Me encanta, pero usa mal el condicional.
No, pará. Al revés: usa mal el condicional, pero me encanta. Parece una obviedad decirlo, pero el verdadero encantamiento pasa fácilmente sobre el uso de un modo del verbo.
No, pará. Al revés: usa mal el condicional, pero me encanta. Parece una obviedad decirlo, pero el verdadero encantamiento pasa fácilmente sobre el uso de un modo del verbo.
viernes, 9 de agosto de 2019
El dolor lejos de casa. Parte IV: Veinte mil kilómetros de piedras en la vesícula
El cirujano abrió los ojos con incredulidad cuando le expliqué que en
Argentina podía operarme gratis. Convencido ya de que yo no estaba en
condiciones de pagar la cirugía en ese lujoso hospital indonesio, me
dijo que sí, que era posible, pero que debíamos dejar pasar unos días
para que todo se desinflamara y ahí sí me daría luz verde para volar a
casa.
⠀
Me dieron el alta del hospital un martes y un turno con el doctor Adi el viernes para la decisión final. Me entregaron en comprimidos las mismas drogas que me estaban pasando por intravenosa. Un cóctel de tres o cuatro pastillas varias veces al día.
⠀
Hago el esfuerzo, pero no puedo recordar qué hice durante esos cuatro días entre el alta y la última visita al cirujano para que me autorizara a viajar. Volvimos a un hostel, sí. Mi hermana tenía vuelo de regreso a Argentina para el jueves y yo no quería que lo cambiara. Ya demasiado heroico había sido todo lo hecho y ya bastante le había arruinado sus vacaciones, así que estuve con ella hasta que se fue. El último día, una amiga que de casualidad estaba por acá me vino a acompañar un rato en la espera. Lo único que recuerdo que hacía era salir a pasear o estar sentado, mientras trataba de hacer fuerza con mi mente para desinflamar la vesícula.
⠀
Tal vez funcionó, porque el viernes el doctor Adi me firmó un papel donde me autorizaba a viajar y avalaba que subiera al avión con drogas como para un batallón. Saqué pasaje para el día siguiente pero no había tiempo para pedir comida especial, por ser demasiado sobre la hora. Así que tendría que sobrevivir a base de galletitas de agua las treinta horas de mi periplo entre el aeropuerto de Denpasar, en Bali, hasta Ezeiza, con escala de un rato en Dubai.
⠀
Entre el sueño de los calmantes y las galletitas de agua, el vuelo pasó rapidísimo. Y me dejó la sensación de que a partir de ahí ningún recorrido en avión me parecería largo.
⠀
Ya en Argentina, tenía que resolver la cuestión de la operación. Sin laburo ni obra social, la respuesta estaba en la salud pública, aunque sabía que era un interlocutor que podía tomarse un tiempo largo en contestar.
⠀
Hasta que me acordé: mi amigo El cabezón está haciendo la residencia en un hospital de la ciudad. Le conté mi problema y rápidamente me puso en contacto con un cirujano amigo suyo, Pato. Él miró todos mis estudios, repetimos algunos y consideró que todavía no estaba en condiciones de operarme, porque todo seguía inflamado. A seguir esperando.
⠀
Vendrían para mí largas semanas de comida sin grasas, pan y mucho, mucho mate. Mi viejo se puso el traje de cocinero y se mandó tremendos platos para que no padeciera la espera. De haber estado sólo en mis manos, habría vivido a arroz y fideos blancos.
⠀
Por primera vez en años tomé té y me sentí el Mario Santos de esta década mientras degustaba mi Earl Grey. Moría por unos alfajores, café, birra, fiambre, chocolate... pero me la banqué y estuve concentrado al mil por ciento en comer bien y darle poco trabajo a mis vísceras.
⠀
Un mes y medio después de mi regreso a Ezeiza, Pato me dijo que ya se podía operar. Para acortar los tiempos haríamos la operación por la guardia, aunque me dijo que si caía un herido de bala o arma blanca lo mío debía esperar.
⠀
Parece que no hubo trifulcas violentas esa noche, así que fuimos al quirófano. A falta de batas, me llevaron a la primera cirugía de mi vida envuelto en una sábana, como si fuera un senador romano. Ya acostado en la mesa, me pusieron la máscara con la anestesia y me hicieron hacer una cuenta regresiva desde diez. Pensaba que eso pasaba sólo en las películas. Lo último que recuerdo es haber preguntado si me podía llevar la vesícula a mi casa. Ni idea cuál fue la respuesta, pero lo cierto es que al final no me la llevé.
⠀
Un par de horas después ya estaba de nuevo en la habitación, que no estaba tan mal. Casi ni entraba chiflete por la ventana, que a falta de picaporte se mantenía cerrada con un cordón de zapatilla. Me tuve que quedar esa noche por las dudas, aunque quizá, más que por eso, fue porque no había ningún médico dando vueltas como para darme el alta.
⠀
Al día siguiente volví a casa y, aunque enseguida me sacaron los puntos, estuve varias semanas a dieta y reincorporando muy de a poquito las grasas en mi vida. Esos primeros bocados de napolitana de El Cuartito tuvieron el sabor maravilloso que sólo puede darle una espera paciente, sabiendo que si hacía las cosas bien y me recuperaba correctamente iba a poder paladearla pronto una vez más.
⠀
Honestamente, nunca tuve miedo por la operación, sino ansiedad por terminar con el asunto cuanto antes y poder pasar la página. Además, la alegría de haber zafado de pagar quince mil dólares en esta aventura a través de tres continentes y pasando muchísimo dolor. Ahora, mirando hacia atrás, me quedo pensando en que a veces tienen que pasarnos cosas así para descubrir lo lindo de estar en casa otra vez.
⠀
Me dieron el alta del hospital un martes y un turno con el doctor Adi el viernes para la decisión final. Me entregaron en comprimidos las mismas drogas que me estaban pasando por intravenosa. Un cóctel de tres o cuatro pastillas varias veces al día.
⠀
Hago el esfuerzo, pero no puedo recordar qué hice durante esos cuatro días entre el alta y la última visita al cirujano para que me autorizara a viajar. Volvimos a un hostel, sí. Mi hermana tenía vuelo de regreso a Argentina para el jueves y yo no quería que lo cambiara. Ya demasiado heroico había sido todo lo hecho y ya bastante le había arruinado sus vacaciones, así que estuve con ella hasta que se fue. El último día, una amiga que de casualidad estaba por acá me vino a acompañar un rato en la espera. Lo único que recuerdo que hacía era salir a pasear o estar sentado, mientras trataba de hacer fuerza con mi mente para desinflamar la vesícula.
⠀
Tal vez funcionó, porque el viernes el doctor Adi me firmó un papel donde me autorizaba a viajar y avalaba que subiera al avión con drogas como para un batallón. Saqué pasaje para el día siguiente pero no había tiempo para pedir comida especial, por ser demasiado sobre la hora. Así que tendría que sobrevivir a base de galletitas de agua las treinta horas de mi periplo entre el aeropuerto de Denpasar, en Bali, hasta Ezeiza, con escala de un rato en Dubai.
⠀
Entre el sueño de los calmantes y las galletitas de agua, el vuelo pasó rapidísimo. Y me dejó la sensación de que a partir de ahí ningún recorrido en avión me parecería largo.
⠀
Ya en Argentina, tenía que resolver la cuestión de la operación. Sin laburo ni obra social, la respuesta estaba en la salud pública, aunque sabía que era un interlocutor que podía tomarse un tiempo largo en contestar.
⠀
Hasta que me acordé: mi amigo El cabezón está haciendo la residencia en un hospital de la ciudad. Le conté mi problema y rápidamente me puso en contacto con un cirujano amigo suyo, Pato. Él miró todos mis estudios, repetimos algunos y consideró que todavía no estaba en condiciones de operarme, porque todo seguía inflamado. A seguir esperando.
⠀
Vendrían para mí largas semanas de comida sin grasas, pan y mucho, mucho mate. Mi viejo se puso el traje de cocinero y se mandó tremendos platos para que no padeciera la espera. De haber estado sólo en mis manos, habría vivido a arroz y fideos blancos.
⠀
Por primera vez en años tomé té y me sentí el Mario Santos de esta década mientras degustaba mi Earl Grey. Moría por unos alfajores, café, birra, fiambre, chocolate... pero me la banqué y estuve concentrado al mil por ciento en comer bien y darle poco trabajo a mis vísceras.
⠀
Un mes y medio después de mi regreso a Ezeiza, Pato me dijo que ya se podía operar. Para acortar los tiempos haríamos la operación por la guardia, aunque me dijo que si caía un herido de bala o arma blanca lo mío debía esperar.
⠀
Parece que no hubo trifulcas violentas esa noche, así que fuimos al quirófano. A falta de batas, me llevaron a la primera cirugía de mi vida envuelto en una sábana, como si fuera un senador romano. Ya acostado en la mesa, me pusieron la máscara con la anestesia y me hicieron hacer una cuenta regresiva desde diez. Pensaba que eso pasaba sólo en las películas. Lo último que recuerdo es haber preguntado si me podía llevar la vesícula a mi casa. Ni idea cuál fue la respuesta, pero lo cierto es que al final no me la llevé.
⠀
Un par de horas después ya estaba de nuevo en la habitación, que no estaba tan mal. Casi ni entraba chiflete por la ventana, que a falta de picaporte se mantenía cerrada con un cordón de zapatilla. Me tuve que quedar esa noche por las dudas, aunque quizá, más que por eso, fue porque no había ningún médico dando vueltas como para darme el alta.
⠀
Al día siguiente volví a casa y, aunque enseguida me sacaron los puntos, estuve varias semanas a dieta y reincorporando muy de a poquito las grasas en mi vida. Esos primeros bocados de napolitana de El Cuartito tuvieron el sabor maravilloso que sólo puede darle una espera paciente, sabiendo que si hacía las cosas bien y me recuperaba correctamente iba a poder paladearla pronto una vez más.
⠀
Honestamente, nunca tuve miedo por la operación, sino ansiedad por terminar con el asunto cuanto antes y poder pasar la página. Además, la alegría de haber zafado de pagar quince mil dólares en esta aventura a través de tres continentes y pasando muchísimo dolor. Ahora, mirando hacia atrás, me quedo pensando en que a veces tienen que pasarnos cosas así para descubrir lo lindo de estar en casa otra vez.
jueves, 8 de agosto de 2019
El dolor lejos de casa. Parte III: Los hospitales no son como en las series
Llegué a Jakarta sin un ápice de dolor. Ya era cosa del pasado. Unos
días más de cuidarme y podría volver al desorden alimenticio de siempre.
¿Cómo? ¿No había aprendido nada de lo que pasó? Parecía que todavía no.
⠀
Mientras esperaba a que llegara mi hermana, di unas vueltas por el aeropuerto. Caras nuevas, olores nuevos, sonidos nuevos. La aventura del viaje que continuaba. Me di cuenta de que ya pensaba otra vez en cuál sería el próximo destino, en lugar de tener como único horizonte pasar la noche sin dolor. ¿Qué vendría luego? ¿Malasia? ¿Singapur? ¿Vietnam? ¿En qué orden? Empezaba a calmarme.
⠀
Mi hermana bajó del avión y nos dimos ese abrazo contenido durante un año. Después, todo fue normal: risas, peleas, burlas, más abrazos y mandarle selfies a mi viejo en cada lugar donde estuviéramos. Paseamos por la isla de Java y cruzamos a Bali, donde el entorno musulmán cambia y le deja su lugar al mundo hindú. Tras unos días en el Norte, bajamos a Kuta, esa especie de Gualeguaychú o Las Vegas donde la juventud australiana va a desenfrenarse un rato.
⠀
Esa primera noche, de la nada, volvió el dolor. Bueno, no sé si de la nada: había comido algún que otro Jorgito, habíamos compartido una cerveza o dos. Nada de otro mundo, pero quizá debería haber esperado un poco más. No sé. Ya no importa.
⠀
El dolor no era tan fuerte como había sido en Hong Kong cuando le pedí al inglés que me acompañara al hospital, pero se hacía sentir y necesitaba hacer algo. Ya tenía el seguro activado así que era momento de darle uso.
⠀
Tenía un chip indonesio sólo con datos y no había forma de llamar a ese número internacional que te dan. Así que estuve cerca de cuarenta y cinco minutos comunicándome por Whatsapp con alguien que, desde Miami, gestionaba mi visita a un hospital en Kuta, a través de una proveedora de servicios médicos con sede en El Cairo. La globalización. Todo esto mientras seguía dando pequeños saltitos en cuclillas para mitigar el dolor y mi hermana preparaba las mochilas en caso de que tuviéramos que mover.
⠀
Finalmente, mi nuevo amigo de Miami me confirmó que me estarían esperando en la guardia del Siloam Hospital. Pedimos un Grab, el Uber del sudeste asiático, y fuimos.
⠀
Efectivamente me estaban esperando: tenían una hojita con mi nombre y los síntomas y enseguida arrancamos con los chequeos. El hospital era muy lujoso, pulcro y lleno de alta tecnología. Todo el personal hablaba en inglés. Rápidamente vi que no había pacientes locales, o sea que todo estaba montado para los turistas. ¿A dónde irían los balineses enfermos?
⠀
Mis síntomas, además del fuerte dolor abdominal, se basaban en colores: ojos amarillos, pis naranja, caca blanca. Ciertamente mi hígado estaba acusando recibo de años de maltrato, pero necesitábamos saber más. Acá, con los nombres de las pruebas, tuve un repaso obligado por el inglés que aprendí mirando Dr. House y Grey's Anatomy. De alguna forma todo me sonaba familiar.
⠀
Pero pronto descubrí las diferencias entre la realidad y la ficción. Cuando en esas series hacen una resonancia magnética, la escena dura un minuto y consiste en la charla de dos médicos sobre sus vidas personales mientras el paciente está adentro de un tubo. Acá, estuve encerrado poco más de una hora sin poder moverme mientras escaneaban mi abdomen en busca de qué era lo que andaba mal.
⠀
Tras varios de esos análisis, llegó la respuesta. Colecistitis. En criollo: inflamación de la vesícula biliar. Para nosotros: piedras en la vesícula.
⠀
- Te vamos a tener que internar para operarte y sacártela, no te preocupes, es una intervención re sencilla y de acá te vas caminando.
⠀
La vesícula es un pequeño órgano junto al hígado que guarda la bilis que este produce, cosa de que esté lista para metabolizar las grasas que comemos. Si te la extraen, se puede vivir normalmente, pero es probable que un atracón de comida grasa te haga sentir una pesadez más fuerte que la normal.
⠀
No estaba muy en condiciones de negarme a la cirugía, así que acepté mientras mi hermana, para completar el papeleo, esgrimía con valentía un inglés que ni ella tenía idea de que sabía.
⠀
Casi al mismo tiempo llegaron nuevas noticias. Malas.
⠀
- Hablamos con tu seguro médico y no se van a hacer cargo de la operación. Te dejo este papel con el precio de la cirugía, miralo y después nos decís si la hacemos o no.
⠀
¿Cómo? Esperá. ¿Ese seguro médico que contraté desde Hong Kong, doblado en la cama de un hostel horrendo, para que me diera una mano cuando volviera el dolor, ahora me está dejando tirado en un hospital carísimo en Indonesia? Entré a la página, revisé la letra chica de la letra chica y ahí estaba. Hay un apartado de patologías no cubiertas por el seguro. ¿La primera de la lista? Colecistitis.
⠀
Bueno, no se las iba a poder pelear mucho ahí. Miramos la cuenta, que estaba en rupias. Un montón de dígitos. Lo convertimos a dólares para poder entenderlo. Por las dudas repetimos el cálculo una, dos, tres veces. Pero el resultado seguía siendo inentendible: quince mil dólares.
⠀
¿De dónde iba a sacar esa guita? Todos los destinos de viaje que venía maquinando morían en ese papel. Hice un listado mental de quince personas que podrían prestarme mil dólares. Una locura, ¿quién tiene esa suma ociosa a la espera de que un amigo, pariente (o en algunos casos poco más que conocido) necesite operarse en Indonesia?
⠀
Les planteé que era imposible y que no tenía ese dinero. Me ofrecieron una alternativa más barata: en vez de la cirugía laparoscópica, poco invasiva y de rápida recuperación que me habían planteado en un comienzo, me propusieron abrirme el abdomen como un sapo al estilo vieja escuela, con una cicatriz inmensa y una recuperación lenta y dolorosa. Todo eso a sólo doce mil dólares. El panorama se ponía cada vez peor.
⠀
Encima, el doctor Adi, el cirujano, repetía cada tanto la misma sentencia: "Hay que tomar una decisión rápido porque eso ahí es una bomba de tiempo".
⠀
Hasta que se me prendió la lamparita y le pregunté:
- ¿Y si viajo a Argentina y me opero allá?
⠀
Mientras esperaba a que llegara mi hermana, di unas vueltas por el aeropuerto. Caras nuevas, olores nuevos, sonidos nuevos. La aventura del viaje que continuaba. Me di cuenta de que ya pensaba otra vez en cuál sería el próximo destino, en lugar de tener como único horizonte pasar la noche sin dolor. ¿Qué vendría luego? ¿Malasia? ¿Singapur? ¿Vietnam? ¿En qué orden? Empezaba a calmarme.
⠀
Mi hermana bajó del avión y nos dimos ese abrazo contenido durante un año. Después, todo fue normal: risas, peleas, burlas, más abrazos y mandarle selfies a mi viejo en cada lugar donde estuviéramos. Paseamos por la isla de Java y cruzamos a Bali, donde el entorno musulmán cambia y le deja su lugar al mundo hindú. Tras unos días en el Norte, bajamos a Kuta, esa especie de Gualeguaychú o Las Vegas donde la juventud australiana va a desenfrenarse un rato.
⠀
Esa primera noche, de la nada, volvió el dolor. Bueno, no sé si de la nada: había comido algún que otro Jorgito, habíamos compartido una cerveza o dos. Nada de otro mundo, pero quizá debería haber esperado un poco más. No sé. Ya no importa.
⠀
El dolor no era tan fuerte como había sido en Hong Kong cuando le pedí al inglés que me acompañara al hospital, pero se hacía sentir y necesitaba hacer algo. Ya tenía el seguro activado así que era momento de darle uso.
⠀
Tenía un chip indonesio sólo con datos y no había forma de llamar a ese número internacional que te dan. Así que estuve cerca de cuarenta y cinco minutos comunicándome por Whatsapp con alguien que, desde Miami, gestionaba mi visita a un hospital en Kuta, a través de una proveedora de servicios médicos con sede en El Cairo. La globalización. Todo esto mientras seguía dando pequeños saltitos en cuclillas para mitigar el dolor y mi hermana preparaba las mochilas en caso de que tuviéramos que mover.
⠀
Finalmente, mi nuevo amigo de Miami me confirmó que me estarían esperando en la guardia del Siloam Hospital. Pedimos un Grab, el Uber del sudeste asiático, y fuimos.
⠀
Efectivamente me estaban esperando: tenían una hojita con mi nombre y los síntomas y enseguida arrancamos con los chequeos. El hospital era muy lujoso, pulcro y lleno de alta tecnología. Todo el personal hablaba en inglés. Rápidamente vi que no había pacientes locales, o sea que todo estaba montado para los turistas. ¿A dónde irían los balineses enfermos?
⠀
Mis síntomas, además del fuerte dolor abdominal, se basaban en colores: ojos amarillos, pis naranja, caca blanca. Ciertamente mi hígado estaba acusando recibo de años de maltrato, pero necesitábamos saber más. Acá, con los nombres de las pruebas, tuve un repaso obligado por el inglés que aprendí mirando Dr. House y Grey's Anatomy. De alguna forma todo me sonaba familiar.
⠀
Pero pronto descubrí las diferencias entre la realidad y la ficción. Cuando en esas series hacen una resonancia magnética, la escena dura un minuto y consiste en la charla de dos médicos sobre sus vidas personales mientras el paciente está adentro de un tubo. Acá, estuve encerrado poco más de una hora sin poder moverme mientras escaneaban mi abdomen en busca de qué era lo que andaba mal.
⠀
Tras varios de esos análisis, llegó la respuesta. Colecistitis. En criollo: inflamación de la vesícula biliar. Para nosotros: piedras en la vesícula.
⠀
- Te vamos a tener que internar para operarte y sacártela, no te preocupes, es una intervención re sencilla y de acá te vas caminando.
⠀
La vesícula es un pequeño órgano junto al hígado que guarda la bilis que este produce, cosa de que esté lista para metabolizar las grasas que comemos. Si te la extraen, se puede vivir normalmente, pero es probable que un atracón de comida grasa te haga sentir una pesadez más fuerte que la normal.
⠀
No estaba muy en condiciones de negarme a la cirugía, así que acepté mientras mi hermana, para completar el papeleo, esgrimía con valentía un inglés que ni ella tenía idea de que sabía.
⠀
Casi al mismo tiempo llegaron nuevas noticias. Malas.
⠀
- Hablamos con tu seguro médico y no se van a hacer cargo de la operación. Te dejo este papel con el precio de la cirugía, miralo y después nos decís si la hacemos o no.
⠀
¿Cómo? Esperá. ¿Ese seguro médico que contraté desde Hong Kong, doblado en la cama de un hostel horrendo, para que me diera una mano cuando volviera el dolor, ahora me está dejando tirado en un hospital carísimo en Indonesia? Entré a la página, revisé la letra chica de la letra chica y ahí estaba. Hay un apartado de patologías no cubiertas por el seguro. ¿La primera de la lista? Colecistitis.
⠀
Bueno, no se las iba a poder pelear mucho ahí. Miramos la cuenta, que estaba en rupias. Un montón de dígitos. Lo convertimos a dólares para poder entenderlo. Por las dudas repetimos el cálculo una, dos, tres veces. Pero el resultado seguía siendo inentendible: quince mil dólares.
⠀
¿De dónde iba a sacar esa guita? Todos los destinos de viaje que venía maquinando morían en ese papel. Hice un listado mental de quince personas que podrían prestarme mil dólares. Una locura, ¿quién tiene esa suma ociosa a la espera de que un amigo, pariente (o en algunos casos poco más que conocido) necesite operarse en Indonesia?
⠀
Les planteé que era imposible y que no tenía ese dinero. Me ofrecieron una alternativa más barata: en vez de la cirugía laparoscópica, poco invasiva y de rápida recuperación que me habían planteado en un comienzo, me propusieron abrirme el abdomen como un sapo al estilo vieja escuela, con una cicatriz inmensa y una recuperación lenta y dolorosa. Todo eso a sólo doce mil dólares. El panorama se ponía cada vez peor.
⠀
Encima, el doctor Adi, el cirujano, repetía cada tanto la misma sentencia: "Hay que tomar una decisión rápido porque eso ahí es una bomba de tiempo".
⠀
Hasta que se me prendió la lamparita y le pregunté:
- ¿Y si viajo a Argentina y me opero allá?
miércoles, 7 de agosto de 2019
El dolor lejos de casa. Parte II: Perdido en las calles de Hong Kong
Al día siguiente amanecí con lo que en aquel momento denominé "resaca
del dolor". Una especie de molestia que decía presente y se esforzaba
en no dejarme olvidar lo que había sufrido. Un recordatorio de que el
dolor podría volver en cualquier momento.
⠀
Me compré unas galletitas "digestivas" en el supermercado y salí a pasear. Estar acostado en ese hostel me parecía una tortura, pero estar parado no era mucho mejor. Masticando muy despacito, logré comer tres galletitas en una hora mientras paseaba por las inmediaciones de Nathan Road, una avenida enorme y caótica que es la columna vertebral de la península de Kowloon.
⠀
Las ganas de vomitar me atacaron de nuevo y me metí al baño de un shopping. Pese a lo horrible de la situación, no pude dejar de notar la música que salía de los parlantes ubicados sobre cada inodoro, un pop que me hacía acordar al supermercado chino de mi barrio.
⠀
Nunca tuve la habilidad de inducirme el vómito y parecía que esta vez era sólo una sensación, así que salí de ese gigantesco centro comercial. Entré a una farmacia tradicional china, donde le expliqué más o menos mis síntomas al empleado y me vendió unas pastillas que según la caja estaban hechas de "preciosos materiales medicinales chinos". Tomé un par, de un intenso gusto a menta, pero no tuvieron ningún efecto.
⠀
Esa tarde el dolor me dio una tregua y me dejó recorrer un poco más este lugar tan loco, de clara tradición china pero donde el colonialismo inglés se ve en cada esquina. No quería bajar la guardia, aunque mi mente se empezaba a relajar. Antes de llegar al hostel me compré un pan lactal para que hiciera las veces de cena, junto a esas galletitas que todavía tenía desde más temprano. Aunque me moría de ganas de comer en esos bolichitos chinos bien locales que ni siquiera tenían el menú en inglés, me daba pavor la idea de comer algo más elaborado. Ya habría tiempo, pensé.
Pero mi abdomen (digo así porque todavía no sabía si era estómago, hígado, intestinos o qué) volvió a la carga. Un dolor espantoso y de nuevo las ganas de vomitar. Esta vez pude, aunque sin mucha consistencia. Claro, si estaba casi sin comer.
⠀
En mi habitación había un inglés cincuentón, que daba clases de su idioma en el sur de China y estaba en Hong Kong para renovar su visa. Le conté lo que me pasaba y le supliqué que me acompañara a un hospital. No podía seguir así, quería que me abrieran y me sacaran lo que fuera que tenía. Googleó y había uno a unas pocas cuadras. Arrancamos despacito.
⠀
Llegamos al hospital, completamente atiborrado. Encima, ver a todos en la sala de espera con barbijo constituía una imagen aún más apocalíptica. En la ventanilla me preguntaron si era ciudadano hongkonés. Ante mi respuesta negativa, me dijo que tenía que pagar 200 dólares, sólo para ser visto por un médico. Después, seguiría pagando en base a lo que me hicieran. Ah, además, una hora de espera.
No era para nada lo que tenía en mente, así que le agradecí al inglés pero le dije que volvíamos al hostel. Tras una lenta caminata, cuando llegamos me puso en contacto con otro huésped, un neurobiólogo húngaro que por alguna razón andaba lleno de pastillas. Me dio un par de comprimidos de lansoprazol y unos de tramadol ("con esto vas a dormir como un bebé", me dijo). También esbozó una explicación de qué era lo que podía tener, pero yo estaba demasiado dolorido para entender. Me empastillé y a dormir.
⠀
El húngaro tenía razón. Logré pasar la noche sin dolor, pero el recuerdo de esa sensación espantosa (el día anterior la intensidad del dolor se había al menos duplicado) me convenció de que no podía seguir sin un seguro médico. Empecé a averiguar por internet precios y recomendaciones. El problema de sacar un seguro cuando ya estás de viaje es que no se activa instantáneamente, para que ningún piola lo compre doblado de agonía en una sala de espera en Hong Kong y quiera usarlo en el momento. Una vez que lo contratara, debía esperar siete días para poder darle uso. Creí que si podía mantenerme siete días alejado del dolor, iba a andar bien. Lo compré.
⠀
A partir de allí, obviamente, el dolor desapareció. Seguí recorriendo Kowloon y la isla de Hong Kong sin problemas, viviendo a pan, galletitas y agua. Lo más loco que hice, gastronómicamente hablando, fue ir con Ken, un local que conocí por Couchsurfing, a comer a un restorán bien típico (sin menúes en inglés, como quería yo). Sólo probé congee, una sopa de arroz, en este caso sin ningún otro ingrediente, por las dudas.
⠀
No sin decepción por no haber podido disfrutar más de mi estadía ni haber comido más platos locales, sobreviví a mi estadía en Hong Kong. Se venía mi encuentro en Indonesia con mi hermana y ya podía saborear esos alfajores Jorgito que le había encargado y que tanto extrañaba.
⠀
Me compré unas galletitas "digestivas" en el supermercado y salí a pasear. Estar acostado en ese hostel me parecía una tortura, pero estar parado no era mucho mejor. Masticando muy despacito, logré comer tres galletitas en una hora mientras paseaba por las inmediaciones de Nathan Road, una avenida enorme y caótica que es la columna vertebral de la península de Kowloon.
⠀
Las ganas de vomitar me atacaron de nuevo y me metí al baño de un shopping. Pese a lo horrible de la situación, no pude dejar de notar la música que salía de los parlantes ubicados sobre cada inodoro, un pop que me hacía acordar al supermercado chino de mi barrio.
⠀
Nunca tuve la habilidad de inducirme el vómito y parecía que esta vez era sólo una sensación, así que salí de ese gigantesco centro comercial. Entré a una farmacia tradicional china, donde le expliqué más o menos mis síntomas al empleado y me vendió unas pastillas que según la caja estaban hechas de "preciosos materiales medicinales chinos". Tomé un par, de un intenso gusto a menta, pero no tuvieron ningún efecto.
⠀
Esa tarde el dolor me dio una tregua y me dejó recorrer un poco más este lugar tan loco, de clara tradición china pero donde el colonialismo inglés se ve en cada esquina. No quería bajar la guardia, aunque mi mente se empezaba a relajar. Antes de llegar al hostel me compré un pan lactal para que hiciera las veces de cena, junto a esas galletitas que todavía tenía desde más temprano. Aunque me moría de ganas de comer en esos bolichitos chinos bien locales que ni siquiera tenían el menú en inglés, me daba pavor la idea de comer algo más elaborado. Ya habría tiempo, pensé.
Pero mi abdomen (digo así porque todavía no sabía si era estómago, hígado, intestinos o qué) volvió a la carga. Un dolor espantoso y de nuevo las ganas de vomitar. Esta vez pude, aunque sin mucha consistencia. Claro, si estaba casi sin comer.
⠀
En mi habitación había un inglés cincuentón, que daba clases de su idioma en el sur de China y estaba en Hong Kong para renovar su visa. Le conté lo que me pasaba y le supliqué que me acompañara a un hospital. No podía seguir así, quería que me abrieran y me sacaran lo que fuera que tenía. Googleó y había uno a unas pocas cuadras. Arrancamos despacito.
⠀
Llegamos al hospital, completamente atiborrado. Encima, ver a todos en la sala de espera con barbijo constituía una imagen aún más apocalíptica. En la ventanilla me preguntaron si era ciudadano hongkonés. Ante mi respuesta negativa, me dijo que tenía que pagar 200 dólares, sólo para ser visto por un médico. Después, seguiría pagando en base a lo que me hicieran. Ah, además, una hora de espera.
No era para nada lo que tenía en mente, así que le agradecí al inglés pero le dije que volvíamos al hostel. Tras una lenta caminata, cuando llegamos me puso en contacto con otro huésped, un neurobiólogo húngaro que por alguna razón andaba lleno de pastillas. Me dio un par de comprimidos de lansoprazol y unos de tramadol ("con esto vas a dormir como un bebé", me dijo). También esbozó una explicación de qué era lo que podía tener, pero yo estaba demasiado dolorido para entender. Me empastillé y a dormir.
⠀
El húngaro tenía razón. Logré pasar la noche sin dolor, pero el recuerdo de esa sensación espantosa (el día anterior la intensidad del dolor se había al menos duplicado) me convenció de que no podía seguir sin un seguro médico. Empecé a averiguar por internet precios y recomendaciones. El problema de sacar un seguro cuando ya estás de viaje es que no se activa instantáneamente, para que ningún piola lo compre doblado de agonía en una sala de espera en Hong Kong y quiera usarlo en el momento. Una vez que lo contratara, debía esperar siete días para poder darle uso. Creí que si podía mantenerme siete días alejado del dolor, iba a andar bien. Lo compré.
⠀
A partir de allí, obviamente, el dolor desapareció. Seguí recorriendo Kowloon y la isla de Hong Kong sin problemas, viviendo a pan, galletitas y agua. Lo más loco que hice, gastronómicamente hablando, fue ir con Ken, un local que conocí por Couchsurfing, a comer a un restorán bien típico (sin menúes en inglés, como quería yo). Sólo probé congee, una sopa de arroz, en este caso sin ningún otro ingrediente, por las dudas.
⠀
No sin decepción por no haber podido disfrutar más de mi estadía ni haber comido más platos locales, sobreviví a mi estadía en Hong Kong. Se venía mi encuentro en Indonesia con mi hermana y ya podía saborear esos alfajores Jorgito que le había encargado y que tanto extrañaba.
martes, 6 de agosto de 2019
El dolor lejos de casa. Parte I: El mal pasajero más largo de todos
Todo comenzó con una invitación.
- Vengan, como despedida les voy a cocinar una barbeque con cosas que me manda mi esposa y no voy a llegar a comer porque son muchas.
Así era Steve, ese australiano charlatán y aventurero que, de tanto en tanto, se rajaba de su casa para irse unas semanitas de campamento con su motorhome gigante. Lo habíamos conocido hacía apenas un par de días en el parque nacional cerca de Exmouth, al noroeste de Australia, pero rápidamente nos tomó como protegidos y pasábamos horas charlando, cerveza en mano, junto al fogón o mirando el mar. En un ataque de originalidad, lo bautizamos "Tío Steve".
Mi amigo Martín y yo veníamos de un roadtrip largo viviendo a fideos, arroz y birra, así que la posibilidad de comer carne antes de seguir viaje fue un regalo maravilloso. Quizá por eso no me dio impresión ver a ese pedazo de panceta que flotaba en grasa en la sartén. En ese mar lípido también navegaban hamburguesas y las típicas salchichas. Para nosotros era una fiesta.
Pero las fiestas nunca son gratis: alguien las tiene que pagar. Esa misma madrugada, un dolor de panza que me hacía doblar en dos como una reposera me despertó. "Steve, la puta madre, tanta grasa me está matando", pensé, mientras consideraba que era sólo una indigestión. Al otro día todo estaría bien. Mejor que así fuera, porque no tenía seguro médico y sabía que una consulta en Australia me iba a agujerear el bolsillo.
A la mañana siguiente, el dolor espantoso de la noche derivó en molestia. No estaba perfecto, pero era un gran avance. Nos subimos a la van y a de nuevo a la ruta. Un par de días sin aceite ni alcohol me dejarían como nuevo.
Ja.
Llegó otra noche de espanto. Todo el dolor que no había sentido durante el día se hizo presente a la madrugada. Empecé a transpirar. Probé dormir en posición fetal: imposible. ¿Estirado? Menos. Sentía unas ganas de vomitar que por más que intentaba no podía sacarme. De casualidad descubrí que si me ponía en cuclillas y daba pequeños saltitos, como cuando te pegan un pelotazo ahí abajo, el dolor aflojaba un poco. Me pasé horas alternando entre ese movimiento y mis intentos de dormir.
De a ratos miraba alrededor. Estábamos en un camping agreste, rodeado de árboles iluminados por la luna casi llena. ¡Qué hermoso lugar! ¿Por qué no lo puedo disfrutar? Cuando el dolor me daba una pequeña tregua y podía pensar un poco más claramente, reparaba en que de un momento a otro podía aparecer una serpiente, algo más que común en Australia. Pero después ese malestar horrendo volvía y los ofidios dejaban de ser un problema.
Al rato se hizo de día y me di cuenta de que había pasado mi penúltima noche australiana sin dormir por ese dolor abdominal. Al día siguiente tenía que tomar mi vuelo en Perth para seguir mi viaje por Hong Kong. ¿Iba a llegar en condiciones?
Pusimos proa rumbo al Sur para seguir y ahí fui comprendiendo que este dolor era traicionero, como una trompada en la nuca. Durante el día, todo bien. Apenas una ligera molestia de a ratos, y la mayor parte del tiempo nada. Pero, de noche, aparecía como una emboscada y me sentía en medio de una ronda de matones que me pateaban el estómago.
Ese día llegamos a Perth y Martín sugirió pasar por una farmacia. Sin tener muy en claro dónde estaba el problema, decidí adquirir un arsenal de amplio rango. Googleé cómo se llama la Buscapina en Australia (“Buscopan”, casi lo mismo) y le agregué paracetamol y un par de analgésicos que ya no recuerdo.
Disfrutamos de ese río lleno de cisnes, del azul profundo del Índico y de las vistas de la ciudad. Ni noticias del dolor, pero ya sabía que atacaría de madrugada. Buscamos un hostel para esa última noche y me entregué a los demonios.
Me acosté con mucho miedo, pero pude dormir tranquilo un par de horitas. De pronto, otra vez ese dolor agudo y la sensación de que si no me hago una bolita me voy a morir. Seguía decidido a no ir a un médico, pero eso no me impidió escribirle a mi primo estudiante de Medicina, que gracias a la diferencia horaria estaba despierto y disponible.
- ¿El dolor es abajo a la derecha del abdomen?
- No, es arriba medio tirando a la derecha.
- Bueno al menos con eso descartamos apendicitis, que sería un problemón.
Tras un rato de charla y la evaluación de otros diagnósticos posibles, encontré una posición cómoda y sin dolor para dormir y caí rendido.
Me sentía bastante bien al otro día, así que no tuve problemas en llegar al aeropuerto de Perth y embarcarme con destino a Hong Kong. Mi plan era pasar un puñado de días ahí y luego encontrarme con mi hermana en Indonesia. Me prometí cuidarme con las comidas para llegar diez puntos al reencuentro familiar.
El vuelo, al que le tenía mucho miedo, transcurrió sin dolor. Ya me había imaginado protagonizando una escena de película con la explosión de alguno de mis órganos ante el horror de los demás pasajeros y la mala suerte de que no hubiera un médico a bordo. Pero nada de eso. Mi primer día en Hong Kong también anduvo bárbaro. El hostel era feo y caro, el baño horrible y la cama incómoda, pero yo ya empezaba a pensar en mis próximas aventuras y en cómo todo este malestar espantoso empezaba a formar parte del pasado.
Cuando esa noche me desperté para vomitar, supe que la pesadilla continuaba.
- Vengan, como despedida les voy a cocinar una barbeque con cosas que me manda mi esposa y no voy a llegar a comer porque son muchas.
Así era Steve, ese australiano charlatán y aventurero que, de tanto en tanto, se rajaba de su casa para irse unas semanitas de campamento con su motorhome gigante. Lo habíamos conocido hacía apenas un par de días en el parque nacional cerca de Exmouth, al noroeste de Australia, pero rápidamente nos tomó como protegidos y pasábamos horas charlando, cerveza en mano, junto al fogón o mirando el mar. En un ataque de originalidad, lo bautizamos "Tío Steve".
Mi amigo Martín y yo veníamos de un roadtrip largo viviendo a fideos, arroz y birra, así que la posibilidad de comer carne antes de seguir viaje fue un regalo maravilloso. Quizá por eso no me dio impresión ver a ese pedazo de panceta que flotaba en grasa en la sartén. En ese mar lípido también navegaban hamburguesas y las típicas salchichas. Para nosotros era una fiesta.
Pero las fiestas nunca son gratis: alguien las tiene que pagar. Esa misma madrugada, un dolor de panza que me hacía doblar en dos como una reposera me despertó. "Steve, la puta madre, tanta grasa me está matando", pensé, mientras consideraba que era sólo una indigestión. Al otro día todo estaría bien. Mejor que así fuera, porque no tenía seguro médico y sabía que una consulta en Australia me iba a agujerear el bolsillo.
A la mañana siguiente, el dolor espantoso de la noche derivó en molestia. No estaba perfecto, pero era un gran avance. Nos subimos a la van y a de nuevo a la ruta. Un par de días sin aceite ni alcohol me dejarían como nuevo.
Ja.
Llegó otra noche de espanto. Todo el dolor que no había sentido durante el día se hizo presente a la madrugada. Empecé a transpirar. Probé dormir en posición fetal: imposible. ¿Estirado? Menos. Sentía unas ganas de vomitar que por más que intentaba no podía sacarme. De casualidad descubrí que si me ponía en cuclillas y daba pequeños saltitos, como cuando te pegan un pelotazo ahí abajo, el dolor aflojaba un poco. Me pasé horas alternando entre ese movimiento y mis intentos de dormir.
De a ratos miraba alrededor. Estábamos en un camping agreste, rodeado de árboles iluminados por la luna casi llena. ¡Qué hermoso lugar! ¿Por qué no lo puedo disfrutar? Cuando el dolor me daba una pequeña tregua y podía pensar un poco más claramente, reparaba en que de un momento a otro podía aparecer una serpiente, algo más que común en Australia. Pero después ese malestar horrendo volvía y los ofidios dejaban de ser un problema.
Al rato se hizo de día y me di cuenta de que había pasado mi penúltima noche australiana sin dormir por ese dolor abdominal. Al día siguiente tenía que tomar mi vuelo en Perth para seguir mi viaje por Hong Kong. ¿Iba a llegar en condiciones?
Pusimos proa rumbo al Sur para seguir y ahí fui comprendiendo que este dolor era traicionero, como una trompada en la nuca. Durante el día, todo bien. Apenas una ligera molestia de a ratos, y la mayor parte del tiempo nada. Pero, de noche, aparecía como una emboscada y me sentía en medio de una ronda de matones que me pateaban el estómago.
Ese día llegamos a Perth y Martín sugirió pasar por una farmacia. Sin tener muy en claro dónde estaba el problema, decidí adquirir un arsenal de amplio rango. Googleé cómo se llama la Buscapina en Australia (“Buscopan”, casi lo mismo) y le agregué paracetamol y un par de analgésicos que ya no recuerdo.
Disfrutamos de ese río lleno de cisnes, del azul profundo del Índico y de las vistas de la ciudad. Ni noticias del dolor, pero ya sabía que atacaría de madrugada. Buscamos un hostel para esa última noche y me entregué a los demonios.
Me acosté con mucho miedo, pero pude dormir tranquilo un par de horitas. De pronto, otra vez ese dolor agudo y la sensación de que si no me hago una bolita me voy a morir. Seguía decidido a no ir a un médico, pero eso no me impidió escribirle a mi primo estudiante de Medicina, que gracias a la diferencia horaria estaba despierto y disponible.
- ¿El dolor es abajo a la derecha del abdomen?
- No, es arriba medio tirando a la derecha.
- Bueno al menos con eso descartamos apendicitis, que sería un problemón.
Tras un rato de charla y la evaluación de otros diagnósticos posibles, encontré una posición cómoda y sin dolor para dormir y caí rendido.
Me sentía bastante bien al otro día, así que no tuve problemas en llegar al aeropuerto de Perth y embarcarme con destino a Hong Kong. Mi plan era pasar un puñado de días ahí y luego encontrarme con mi hermana en Indonesia. Me prometí cuidarme con las comidas para llegar diez puntos al reencuentro familiar.
El vuelo, al que le tenía mucho miedo, transcurrió sin dolor. Ya me había imaginado protagonizando una escena de película con la explosión de alguno de mis órganos ante el horror de los demás pasajeros y la mala suerte de que no hubiera un médico a bordo. Pero nada de eso. Mi primer día en Hong Kong también anduvo bárbaro. El hostel era feo y caro, el baño horrible y la cama incómoda, pero yo ya empezaba a pensar en mis próximas aventuras y en cómo todo este malestar espantoso empezaba a formar parte del pasado.
Cuando esa noche me desperté para vomitar, supe que la pesadilla continuaba.
viernes, 19 de julio de 2019
A Tale of Two Irelands
Motivos religiosos y políticos mantienen dividida a la isla de
Irlanda en un estado republicano independiente y católico al Sur y una
parte británica y protestante al Norte. Pero una vez más, el deporte
promueve la unión en un conflicto con tanta sangre y dolor.
En Argentina hay cosas de las que, para evitar tensiones, no se habla en la mesa: política, religión y fútbol. En Irlanda, las dos primeras dividieron a la isla en 1921, pero el fútbol cumple la hermosa función de volverla a unir.
De todas maneras, vale decir que no se trata de "nuestro" fútbol sino de su versión de la "Isla Esmeralda": el fútbol gaélico, el deporte más visto en Irlanda, con estadios repletos.
En él, se enfrentan dos equipos de quince jugadores (catorce más el arquero) que en dos tiempos de 35 minutos se disputan una pelota redonda con un poco más de brusquedad que en el fútbol pero menos que en el rugby. Los postes de gol tienen forma de H con una red en la parte inferior. Si la pelota pasa por entre los palos y arriba del travesaño, vale un punto. Si pasa por abajo, tres. Ah, y se juega con las manos y con los pies. Es un deporte muy dinámico en el que continuamente pasan cosas y aún hoy se juega de forma amateur.
Para las mujeres, el reglamento presenta algunas diferencias, como el tamaño de la pelota y la duración de los períodos.
La Gaelic Athletic Association (Asociación Atlética Gaélica, GAA) es la entidad que organiza los deportes de tradición irlandesa, con el fútbol gaélico y el hurling como principales exponentes. En 2015, como medio de promoción, llevó adelante los primeros Juegos Gaélicos Mundiales en Abu Dhabi, donde Argentina fue campeona en fútbol al vencer a Galicia en la final. En nuestro país el deporte se practica sólo en el club Hurling y en San Isidro.
Pero el torneo que hace vibrar a Hibernia (nombre que le dieron los romanos a la isla de Irlanda) es el All-Ireland Senior Football Championship. En lugar de por clubes, está protagonizado por equipos representativos de 31 de los 32 condados tradicionales, tanto de Irlanda del Norte como de la República de Irlanda, más un equipo de Londres y otro de Nueva York.
Este campeonato se disputa desde 1887 y la final masculina, el evento deportivo más visto de la isla, se juega el tercer domingo de septiembre en el estadio Croke Park de Dublín, ante la presencia de más de ochenta mil espectadores. De esos 32 condados tradicionales, seis pertenecen al Reino Unido. Esto convierte al torneo en una verdadera fiesta que une a todos los irlandeses, ya sean católicos o protestantes, republicanos o súbditos de la Reina.
En la final de 2018 se enfrentaron Dublín, capital de la República de Irlanda; y Tyrone, un condado norirlandés. No hubo ningún problema entre los asistentes ni en la cancha.
Una de las tribunas del Croke Park lleva el nombre de Michael Hogan. El 21 de noviembre de 1920, en medio de la Guerra de Independencia Irlandesa, la policía ingresó al estadio con el apoyo de fuerzas británicas durante un partido entre Dublín y Tipperary y abrió fuego contra el público. Este evento formó parte de uno de los tantos "Domingos sangrientos" en la historia irlandesa. Murieron 14 personas, entre ellas Hogan, jugador de Tipperary. Así de delicada es la relación entre nacionalismo irlandés y deporte.
No obstante, el fútbol gaélico y el hurling no son los únicos deportes donde no existen fronteras entre la República de Irlanda y el Reino Unido. En rugby, cricket y hockey los seleccionados nacionales representan a la isla en su totalidad. Las asociaciones de boxeo y de golf también regulan sus disciplinas a ambos lados del límite artificial. En muchos casos, al momento de los himnos entonan "Ireland's Call" ("El llamado de Irlanda"), una canción no oficial que convoca a la unión entre irlandeses sin importar su origen.
En el fútbol de la órbita de la FIFA esto no sería posible. Es por eso que hoy existen dos asociaciones: la de Irlanda del Norte (IFA, en inglés), fundada en Belfast en 1880 y con un asiento permanente en el International Football Association Board, la entidad que controla las reglas del juego; y la de la República de Irlanda (FAI, en inglés), con sede en Dublín, fundada en 1921.
Ninguna de las dos selecciones ha tenido buenas participaciones en mundiales, pero se las ingeniaron para dar grandes jugadores: George Best por el lado del Norte y Roy Keane entre los de la República. Ambos cosecharon éxitos con la camiseta del Manchester United.
Desde la década del '40 existieron varios intentos de disputar torneos con clubes de las dos partes. El más duradero fue la Copa Setanta Sports, que se jugó entre 2005 y 2014 pero se discontinuó por cuestiones financieras.
En Irlanda hay viejas heridas que aún no cierran y muchos conflictos religiosos y políticos siguen en pie. Pero pasar por cualquier pub de la isla es entender que, estén bajo la bandera que estén, todos los irlandeses tienen un rasgo en común: la pasión por el deporte. Quizá vaya por ahí la vía de la reconciliación y la convivencia.
En Argentina hay cosas de las que, para evitar tensiones, no se habla en la mesa: política, religión y fútbol. En Irlanda, las dos primeras dividieron a la isla en 1921, pero el fútbol cumple la hermosa función de volverla a unir.
De todas maneras, vale decir que no se trata de "nuestro" fútbol sino de su versión de la "Isla Esmeralda": el fútbol gaélico, el deporte más visto en Irlanda, con estadios repletos.
En él, se enfrentan dos equipos de quince jugadores (catorce más el arquero) que en dos tiempos de 35 minutos se disputan una pelota redonda con un poco más de brusquedad que en el fútbol pero menos que en el rugby. Los postes de gol tienen forma de H con una red en la parte inferior. Si la pelota pasa por entre los palos y arriba del travesaño, vale un punto. Si pasa por abajo, tres. Ah, y se juega con las manos y con los pies. Es un deporte muy dinámico en el que continuamente pasan cosas y aún hoy se juega de forma amateur.
Para las mujeres, el reglamento presenta algunas diferencias, como el tamaño de la pelota y la duración de los períodos.
La Gaelic Athletic Association (Asociación Atlética Gaélica, GAA) es la entidad que organiza los deportes de tradición irlandesa, con el fútbol gaélico y el hurling como principales exponentes. En 2015, como medio de promoción, llevó adelante los primeros Juegos Gaélicos Mundiales en Abu Dhabi, donde Argentina fue campeona en fútbol al vencer a Galicia en la final. En nuestro país el deporte se practica sólo en el club Hurling y en San Isidro.
Pero el torneo que hace vibrar a Hibernia (nombre que le dieron los romanos a la isla de Irlanda) es el All-Ireland Senior Football Championship. En lugar de por clubes, está protagonizado por equipos representativos de 31 de los 32 condados tradicionales, tanto de Irlanda del Norte como de la República de Irlanda, más un equipo de Londres y otro de Nueva York.
Este campeonato se disputa desde 1887 y la final masculina, el evento deportivo más visto de la isla, se juega el tercer domingo de septiembre en el estadio Croke Park de Dublín, ante la presencia de más de ochenta mil espectadores. De esos 32 condados tradicionales, seis pertenecen al Reino Unido. Esto convierte al torneo en una verdadera fiesta que une a todos los irlandeses, ya sean católicos o protestantes, republicanos o súbditos de la Reina.
En la final de 2018 se enfrentaron Dublín, capital de la República de Irlanda; y Tyrone, un condado norirlandés. No hubo ningún problema entre los asistentes ni en la cancha.
Una de las tribunas del Croke Park lleva el nombre de Michael Hogan. El 21 de noviembre de 1920, en medio de la Guerra de Independencia Irlandesa, la policía ingresó al estadio con el apoyo de fuerzas británicas durante un partido entre Dublín y Tipperary y abrió fuego contra el público. Este evento formó parte de uno de los tantos "Domingos sangrientos" en la historia irlandesa. Murieron 14 personas, entre ellas Hogan, jugador de Tipperary. Así de delicada es la relación entre nacionalismo irlandés y deporte.
No obstante, el fútbol gaélico y el hurling no son los únicos deportes donde no existen fronteras entre la República de Irlanda y el Reino Unido. En rugby, cricket y hockey los seleccionados nacionales representan a la isla en su totalidad. Las asociaciones de boxeo y de golf también regulan sus disciplinas a ambos lados del límite artificial. En muchos casos, al momento de los himnos entonan "Ireland's Call" ("El llamado de Irlanda"), una canción no oficial que convoca a la unión entre irlandeses sin importar su origen.
En el fútbol de la órbita de la FIFA esto no sería posible. Es por eso que hoy existen dos asociaciones: la de Irlanda del Norte (IFA, en inglés), fundada en Belfast en 1880 y con un asiento permanente en el International Football Association Board, la entidad que controla las reglas del juego; y la de la República de Irlanda (FAI, en inglés), con sede en Dublín, fundada en 1921.
Ninguna de las dos selecciones ha tenido buenas participaciones en mundiales, pero se las ingeniaron para dar grandes jugadores: George Best por el lado del Norte y Roy Keane entre los de la República. Ambos cosecharon éxitos con la camiseta del Manchester United.
Desde la década del '40 existieron varios intentos de disputar torneos con clubes de las dos partes. El más duradero fue la Copa Setanta Sports, que se jugó entre 2005 y 2014 pero se discontinuó por cuestiones financieras.
En Irlanda hay viejas heridas que aún no cierran y muchos conflictos religiosos y políticos siguen en pie. Pero pasar por cualquier pub de la isla es entender que, estén bajo la bandera que estén, todos los irlandeses tienen un rasgo en común: la pasión por el deporte. Quizá vaya por ahí la vía de la reconciliación y la convivencia.
lunes, 27 de mayo de 2019
El problema de una buena primera impresión
— ¿Venís a jugar a la pelota hoy? Nos falta uno —
me dijo mi primo aquella tarde. No conocía a sus amigos, pero no me
pareció un impedimento para ir. Accedí y me calcé los botines.
La rompí. Jugué como nunca en la vida. No podría explicar por qué ese día se rompió la continuidad espacio temporal en este rincón del universo y de pronto yo estaba tirando caños, pisandolá y haciendo pases gol de pecho. Cosas que nunca, pero nunca pasan, de manera que esos pibes construyeron una imagen errónea de mí.
Después del partido, aún conmovidos por mi desempeño en ese artificial césped, me invitaron a un asado. Rápidamente me abrieron las puertas de sus corazones, tal como mis pases entre líneas habían abierto espacios en la defensa contraria.
Naturalmente, a la semana siguiente volvieron a convocarme. En la primera jugada, un petiso con el pantalón de Lanús me dejó pagando con un caño. Al rato fui al arco y un disparo tenue de un delantero rival se me filtró entre los brazos y entró.
Quizá los demás pensaban que era una mala tarde. En realidad, se trataba de mi verdadera condición que quedaba en evidencia: quería parar la pelota y me pasaba por abajo del pie, erré varias voleas, no llegaba a ningún pase largo.
Así durante dos o tres jueves más, hasta que dejaron de llamarme y mi breve participación en sus vidas quedó en el olvido. Me reemplazaron por uno que no tiraba centros de rabona ni atajaba con los codos, pero al menos era capaz de devolver los pases y no se tropezaba cuando intentaba pisar la pelota.
Qué importante entonces es ser medidos en la primera impresión que causamos, para no alimentar una falsa imagen que luego caerá como el Hindenburg, regando de desilusiones a aquellos espíritus que tanto vieron (o creyeron ver) en nosotros.
La rompí. Jugué como nunca en la vida. No podría explicar por qué ese día se rompió la continuidad espacio temporal en este rincón del universo y de pronto yo estaba tirando caños, pisandolá y haciendo pases gol de pecho. Cosas que nunca, pero nunca pasan, de manera que esos pibes construyeron una imagen errónea de mí.
Después del partido, aún conmovidos por mi desempeño en ese artificial césped, me invitaron a un asado. Rápidamente me abrieron las puertas de sus corazones, tal como mis pases entre líneas habían abierto espacios en la defensa contraria.
Naturalmente, a la semana siguiente volvieron a convocarme. En la primera jugada, un petiso con el pantalón de Lanús me dejó pagando con un caño. Al rato fui al arco y un disparo tenue de un delantero rival se me filtró entre los brazos y entró.
Quizá los demás pensaban que era una mala tarde. En realidad, se trataba de mi verdadera condición que quedaba en evidencia: quería parar la pelota y me pasaba por abajo del pie, erré varias voleas, no llegaba a ningún pase largo.
Así durante dos o tres jueves más, hasta que dejaron de llamarme y mi breve participación en sus vidas quedó en el olvido. Me reemplazaron por uno que no tiraba centros de rabona ni atajaba con los codos, pero al menos era capaz de devolver los pases y no se tropezaba cuando intentaba pisar la pelota.
Qué importante entonces es ser medidos en la primera impresión que causamos, para no alimentar una falsa imagen que luego caerá como el Hindenburg, regando de desilusiones a aquellos espíritus que tanto vieron (o creyeron ver) en nosotros.
lunes, 29 de abril de 2019
Invasion Day
Era pequeña, superaba por muy poco el metro de altura. Entró al
local y se sostuvo sobre sus canillas flacas mientras echaba una mirada.
El brillo pícaro de sus ojos apenas tapaba el dolor de siglos de
violencia y explotación sufrido por su gente.
Caminó hasta la parte de los juguetes y eligió un arco y varias flechas con una sopapa en la punta.
- ¿Cuánto sale esto? - me preguntó.
- 16.
Sin que la decepción ensuciara su rostro, dejó lo que había agarrado y tomó dos autitos que esperaban estacionados en una caja de plástico.
- ¿Y esto?
- 11.
Dio media vuelta y los puso donde estaban. Miró otra vez la góndola y me trajo una pequeña bolsa de red con un puñado de bolitas.
- Eso está 7,50 - le dije.
Contó las monedas en su mano, sacudió la cabeza y dejó la bolsita en su lugar. Sus ojos se posaron en el mostrador, donde estaban las golosinas.
- Esto - dijo mientras agarraba un chupetín con un envoltorio de colores chillones. Era una afirmación, no una pregunta.
- 4,50.
Por primera vez sonrió, en una expresión triunfal. Me dio el importe justo y se fue a disfrutar de ese ratito de dulzura entre tanta injusticia.
Caminó hasta la parte de los juguetes y eligió un arco y varias flechas con una sopapa en la punta.
- ¿Cuánto sale esto? - me preguntó.
- 16.
Sin que la decepción ensuciara su rostro, dejó lo que había agarrado y tomó dos autitos que esperaban estacionados en una caja de plástico.
- ¿Y esto?
- 11.
Dio media vuelta y los puso donde estaban. Miró otra vez la góndola y me trajo una pequeña bolsa de red con un puñado de bolitas.
- Eso está 7,50 - le dije.
Contó las monedas en su mano, sacudió la cabeza y dejó la bolsita en su lugar. Sus ojos se posaron en el mostrador, donde estaban las golosinas.
- Esto - dijo mientras agarraba un chupetín con un envoltorio de colores chillones. Era una afirmación, no una pregunta.
- 4,50.
Por primera vez sonrió, en una expresión triunfal. Me dio el importe justo y se fue a disfrutar de ese ratito de dulzura entre tanta injusticia.
martes, 16 de abril de 2019
Izquierdes y humanes
¿Tu lateralidad es izquierda? ¿Sí?
O sea, sos una persona zurda.
Bueno, juguemos un poco a Denzel Washington leyendo el diccionario en Malcolm X. Cuando decimos "a diestra y siniestra", significa, de modo figurado (o no) que algo se hace con las dos manos. Siniestra, originalmente, hacía referencia al lado izquierdo. Pero luego la mayoría diestra se apoderó del lenguaje y lo siniestro se convirtió en un adjetivo negativo. También en un sustantivo: nadie quiere tener un siniestro vial, por ejemplo. Ni empezar un día con el pie izquierdo.
Una persona derecha es alguien fiable y responsable, no como alguien que hace las cosas "por izquierda". ¿Cómo se le dice a la persona de confianza? Mano derecha. A su vez, está muy bien visto ser una persona diestra en alguna actividad. Y gran parte de las marchas implican peticiones que giran alrededor de lo mismo: derechos. Mi abuela siempre me decía que tenía que ir derechito por la vida y todo andaría bien. Si fuera ambidiestro, una habilidad atractiva, significaría que tendría dos manos derechas.
Esto pasa no sólo en el castellano sino en una gran variedad de lenguas, tanto latinas como de otros orígenes. También en muchas no indoeuropeas. ¿Cuál es la onda acá? Parece que el 87% de la población de lateralidad derecha no se conforma con oprimir a la minoría con el uso de las tijeras, guitarras, sacacorchos, bancos de escuela, cuadernos, abrelatas... la dominación se traslada al lenguaje. ¿No te gustaría que las palabras y expresiones dejaran de invisibilizarte, minimizarte, despreciarte y segregarte?
Ahora, imaginate que formás parte de un grupo y que el lenguaje también te hace a un lado, en algunos casos de manera grosera y, en otros, muy sutil. Y durante miles de años. ¿No te gustaría que las palabras y expresiones dejaran de invisibilizarte, minimizarte, despreciarte y segregarte?
O sea, sos una persona zurda.
Bueno, juguemos un poco a Denzel Washington leyendo el diccionario en Malcolm X. Cuando decimos "a diestra y siniestra", significa, de modo figurado (o no) que algo se hace con las dos manos. Siniestra, originalmente, hacía referencia al lado izquierdo. Pero luego la mayoría diestra se apoderó del lenguaje y lo siniestro se convirtió en un adjetivo negativo. También en un sustantivo: nadie quiere tener un siniestro vial, por ejemplo. Ni empezar un día con el pie izquierdo.
Una persona derecha es alguien fiable y responsable, no como alguien que hace las cosas "por izquierda". ¿Cómo se le dice a la persona de confianza? Mano derecha. A su vez, está muy bien visto ser una persona diestra en alguna actividad. Y gran parte de las marchas implican peticiones que giran alrededor de lo mismo: derechos. Mi abuela siempre me decía que tenía que ir derechito por la vida y todo andaría bien. Si fuera ambidiestro, una habilidad atractiva, significaría que tendría dos manos derechas.
Esto pasa no sólo en el castellano sino en una gran variedad de lenguas, tanto latinas como de otros orígenes. También en muchas no indoeuropeas. ¿Cuál es la onda acá? Parece que el 87% de la población de lateralidad derecha no se conforma con oprimir a la minoría con el uso de las tijeras, guitarras, sacacorchos, bancos de escuela, cuadernos, abrelatas... la dominación se traslada al lenguaje. ¿No te gustaría que las palabras y expresiones dejaran de invisibilizarte, minimizarte, despreciarte y segregarte?
Ahora, imaginate que formás parte de un grupo y que el lenguaje también te hace a un lado, en algunos casos de manera grosera y, en otros, muy sutil. Y durante miles de años. ¿No te gustaría que las palabras y expresiones dejaran de invisibilizarte, minimizarte, despreciarte y segregarte?
miércoles, 10 de abril de 2019
El cuerpo es del club
Mar del Plata sumó su único título argentino en 1961, una hazaña con un gran protagonista: Luis Prieto escapó del hospital con la cabeza abierta para no dejar a su equipo en inferioridad.

En 1945, la Unión de Rugby del Río de la Plata, antecesora de la Unión Argentina de Rugby, organizó el primer Campeonato Argentino, torneo hoy extinto. El objetivo era difundir el juego en el interior del país y forjar lazos ovalados en todo el territorio. La idea consistía en que fuera disputado por uniones provinciales, pero de este primer ensayo también participaron clubes (incluso uno uruguayo, el Montevideo Cricket Club que, según el Museo del Rugby de Twickenham, fue el primer club de rugby no británico del mundo).
Dado que por aquellos años el poderío del rugby estaba centralizado en Buenos Aires, para el Campeonato Argentino se presentaron dos combinados: Capital, con jugadores de la ciudad propiamente dicha; y Provincia, con elementos provenientes de los clubes suburbanos. Estos dos equipos se repartieron los títulos hasta 1961, cuando se fusionaron y comenzaron a participar como “Buenos Aires”. Pero, además, ese fue el año en que una pequeña unión del interior, la de la balnearia ciudad de Mar del Plata, rompió con la hegemonía porteña y se coronó campeona al vencer a Rosario en la final por 16 a 6.

Mar del Plata se encuentra a 400 kilómetros al sur de la capital y hoy tiene más de 800.000 habitantes. Fue fundada en 1874 a orillas del Atlántico y en poco tiempo se convirtió en la villa turística de la aristocracia agro-ganadera de Buenos Aires. Sus grandes mansiones de veraneo, a puro pintoresquismo y art decó, le dieron el mote de “la Biarritz argentina”. Hoy, además de ser el mayor centro turístico del país, posee un importante puerto pesquero. Los primeros trabajadores portuarios, inmigrantes europeos en su mayoría, abrazaron rápidamente el fútbol, pero el rugby tardaría un poco más en llegar.
La primera institución ovalada de la ciudad, Mar del Plata Rugby Club, recién nacería en 1944. Siete años después se fundó la Unión de Rugby local; y se eligió como símbolo un trébol de cuatro hojas con los colores rojo, verde, celeste y azul de los equipos fundadores: Mar del Plata RC, Comercial, Nacional, Industrial y Biguá. Hoy son 19 los clubes de la ciudad y localidades cercanas que disputan año a año las competencias en estas playas.

Varios jugadores marplatenses vistieron la camiseta de Los Pumas. Entre los más destacados está Buenaventura Mínguez, octavo con 12 test matches, entre ellos el célebre triunfo ante Australia en Brisbane en 1983, en el que marcó un ensayo en el que fue la primera victoria argentina como visitante ante una potencia. Mauricio Reggiardo, baluarte de la primera línea en el Mundial ’99, fue primero figura del club Pueyrredón. En Los Pumas de hoy, la Unión de Rugby de Mar del Plata está representada por Nahuel Tetaz Chaparro y Rodrigo Bruni. También nació aquí Jeremías Palumbo, apertura con tres caps con la selección española.
En 2001, el Estadio Mundialista de Mar del Plata fue testigo de la potencia de Jonah Lomu ante los australianos en la final de la Copa del Mundo de Rugby 7. Pero hoy traemos un episodio que sucedió medio siglo antes, en el partido de semifinales del Campeonato Argentino de 1961, cuando Mar del Plata contaba con 200.000 habitantes y apenas un puñadito de clubes. Una historia de un rugby en blanco y negro que parece muy distinto al que vemos hoy por televisión, pero que implicaba cosas que aún hoy son innegociables: el amor por la camiseta y la entrega por el equipo.
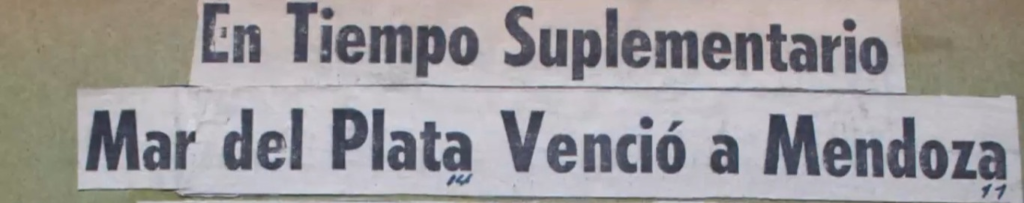
Mar del Plata recibía al seleccionado de Cuyo en su cancha del Parque Camet, con un imponente marco de 2.000 personas en el público. Camiseta blanca con el trébol de cuatro hojas en el pecho para los locales; de azul, celeste y rojo los visitantes. Apenas iban 10 minutos del encuentro cuando Luis Prieto, centro marplatense, se arrojó al suelo a bloquear un dribbling. Hizo tiempo a tocar la pelota pero no pudo evitar la patada del rival, que le produjo un profundo corte en la cabeza.
Recordemos que estamos en 1961: no hay cambios. El doctor Néstor Reales cargó a Prieto en su auto particular y lo llevó a la clínica Central, a unos siete kilómetros. Su equipo quedó con 14: el mismo número de los puntos de sutura que recibió Prieto en su cuero cabelludo.
Tras la intervención, lo dejaron solo, vestido de jugador y con los botines a un lado. No dudó un instante sobre lo que tenía que hacer: “Me bajé de la camilla, agarré los zapatos y salí, fue un acto instintivo… mientras, la enfermera me perseguía a los gritos”.
Todas las grandes historias necesitan de un pequeño hecho bisagra que convierte lo inverosímil en realidad. Algunos le llamarán milagro, otros destino, otros casualidad. Como sea, la cosa es que a la salida de la clínica había un taxi vacío, algo raro para la época. Nuestro héroe se subió rápidamente e indicó: “Al Parque Camet, por favor”.
Llegó a la cancha con su camiseta ensangrentada y su ímpetu intacto. Sus compañeros lo necesitaban: en su ausencia, iban perdiendo 11 a 3. El árbitro le permitió reingresar y Prieto participó de la cinematográfica remontada de su equipo. Tras ir abajo en el marcador durante todo el partido, “El Trébol” pudo empatar con un agónico ensayo del “Potrillo” Sastre, que también se encargó de la esquinada conversión. ¿Y ahora? Tiempos extra de diez minutos, hasta que se produjera la primera alteración en el tanteador.
Lo que siguió fue extenuante. Los rivales se sacaban chispas y ninguno podía marcar la diferencia. Recién en el cuarto tiempo suplementario, a los 113 minutos de juego, Mar del Plata obtuvo la victoria a través de un ensayo del ala Carlos Marenco, benjamín del equipo con sus 18 años. 14 a 11 y “El Trébol” estaba clasificado a la final del Campeonato Argentino.
Hubo festejo para todos, menos para Luis Prieto: esta vez no pudo escapar de los médicos y tuvo que volver a la clínica para pasar 24 horas en observación. Ya habría tiempo unos días más tarde para celebrar la obtención del campeonato frente a Rosario que, aunque ellos no lo supieran en aquel momento, sería el único en las vitrinas de la unión marplatense.
Como no podía ser de otra manera, este grupo de jugadores siguió vinculado al rugby y muchos de ellos fueron prominentes dirigentes de sus clubes y de la Unión. Prieto, por su parte, entrenó durante 23 años al seleccionado de Mar del Plata, intentando repetir la hazaña por la que dejó todo – todo – en la cancha.
https://www.revistah.org/miradas/blogs/viajealrugbyperdido/cuerpo-del-club/
lunes, 8 de abril de 2019
Te miré tanto que memoricé todos tus detalles. Tu ceja izquierda que se
va despeinando al llegar a la punta, tu párpado derecho apenitas caído.
Tus cachetes. La redondez de la punta de tu nariz, tu boca en forma de
corazón. El color de tus ojos, que nunca definí si es azul o verde.
Si hubiera sabido que nunca más me ibas a mirar como me mirabas, me habría guardado para siempre la forma en la que brillaban tus ojos cuando se cruzaban con los míos. Pero se me terminó borrando.
Si hubiera sabido que nunca más me ibas a mirar como me mirabas, me habría guardado para siempre la forma en la que brillaban tus ojos cuando se cruzaban con los míos. Pero se me terminó borrando.
miércoles, 27 de marzo de 2019
Punto final
Podría decirse que Mario Izñaki era un escritor peculiar. Pero eso sería quedarse corto. Mario Izñaki era una persona peculiar.
La vocación literaria le nació desde muy pequeño. Antes de haber aprendido a leer y a escribir inventaba fabulosas historias, que contaba a sus padres en la cena. Apenas pudo dominar mínimamente las letras, llenó hojas y hojas con trazos torpes que narraban aventuras de exploradores y guerreras. En su adolescencia ganó un par de premios en concursos literarios del barrio y con los años fue puliendo su estilo, hasta convertirse en un escritor reconocido y de un aceptable éxito editorial.
Pero Izñaki tenía un problema: los finales. Desarrollaba con maestría los hechos y sus personajes alcanzaban una inmensa profundidad. Tramas paralelas se entrelazaban y fluían para hacer de sus libros una delicia. Sin embargo, al momento del cierre, siempre le surgían dificultades.
Algunas veces, se encariñaba con los personajes y no quería dejarlos ir. Otras, consideraba que no podía dar un final soso y hollywoodense a historias intensas, en las que había pasado de todo y habían entrado en juego nociones científicas, filosóficas e ideológicas. He aquí su falencia: no encontraba un cierre a la altura de lo que había sido el desarrollo del cuento o de la novela.
Pasados los treinta años, Mario Izñaki descubrió que este aspecto no era más que un reflejo de su personalidad. Esto tendría sentido para aquellos que dicen que se escribe como se vive. El asunto es que él prefería siempre el camino a la llegada. Era un fundamentalista de los procesos, de los recorridos. En la portada de sus cuadernos siempre escribía la misma cita de Stevenson: "To travel hopefully is a better thing than to arrive".
Entre los equipos de fútbol, Izñaki seguía fervorosamente a los que privilegiaban la posesión de la pelota, aunque patearan poco al arco. Siempre celebraba a esos conjuntos de los que se decía que eran "campeones morales", que jugaban bien pero nunca se llevaban el título. Renegaba de los planteos efectistas y sus amigos nunca lo invitaban a jugar porque sabían que con él nunca ganarían.
Sus relaciones amorosas rara vez pasaban del plano de lo platónico. Mario Izñaki había descubierto que una vez que se consumaba el romance, su interés se desvanecía. Entonces, prefería el suspenso de una seducción más o menos directa según el caso, pero que permaneciera en potencia y nunca llegara a ser. Todas las mujeres se cansaron más temprano que tarde de este juego de coqueteo infinito, excepto Esther Meana. Ella, quizá por compartir su desdén por las concreciones, se mantuvo a la espera hasta el final. Nunca llegaron a verse a solas.
Así se comportaba Izñaki en el resto de los aspectos de su vida.
Una tarde, en medio de la frustración por no encontrar un final apropiado para un cuento, probó con una conclusión ligera, poco trabajada. Dejaba varios cabos sueltos y no hacía justicia al crecimiento por el que habían pasado los personajes. Pero aún así le pareció que estaba bien, porque lo que valía era todo el desarrollo anterior, el enlace de las distintas tramas que componían la historia. Estaba seguro de que el lector valoraría eso y no daría importancia al final.
Al poco tiempo, tras ver que eso funcionaba, la calidad de sus finales cayó en una espiral descendente. Los amantes se enfrascaban en largas charlas que no llevaban a nada. Los soldados disparaban desde lejos sin llegar nunca a ver a sus enemigos. Los dioses y los humanos jamás se enfrentaban en una última batalla.
Según Izñaki, esta laxitud le daba más tiempo para dedicarse al nudo de la historia. Ya no gastaba energías en pensar un giro ingenioso para los últimos párrafos y prefería concentrarse en dar profundidad a sus personajes. Como ejemplo basta su novela "La muerte de José Adrover". En sus 1114 páginas narra las desventuras y los cuestionamientos filosóficos del doctor Adrover, quien al final ni siquiera muere.
Hacia los últimos años de su carrera, Mario Izñaki dio un paso más y suprimió totalmente los desenlaces. Sus textos terminaban de un momento al otro, ya que seguía convencido de que su fuerte era un excelente y sólido desarrollo, que cautivaba a sus lectores como el primer día. Hasta que un día, él
La vocación literaria le nació desde muy pequeño. Antes de haber aprendido a leer y a escribir inventaba fabulosas historias, que contaba a sus padres en la cena. Apenas pudo dominar mínimamente las letras, llenó hojas y hojas con trazos torpes que narraban aventuras de exploradores y guerreras. En su adolescencia ganó un par de premios en concursos literarios del barrio y con los años fue puliendo su estilo, hasta convertirse en un escritor reconocido y de un aceptable éxito editorial.
Pero Izñaki tenía un problema: los finales. Desarrollaba con maestría los hechos y sus personajes alcanzaban una inmensa profundidad. Tramas paralelas se entrelazaban y fluían para hacer de sus libros una delicia. Sin embargo, al momento del cierre, siempre le surgían dificultades.
Algunas veces, se encariñaba con los personajes y no quería dejarlos ir. Otras, consideraba que no podía dar un final soso y hollywoodense a historias intensas, en las que había pasado de todo y habían entrado en juego nociones científicas, filosóficas e ideológicas. He aquí su falencia: no encontraba un cierre a la altura de lo que había sido el desarrollo del cuento o de la novela.
Pasados los treinta años, Mario Izñaki descubrió que este aspecto no era más que un reflejo de su personalidad. Esto tendría sentido para aquellos que dicen que se escribe como se vive. El asunto es que él prefería siempre el camino a la llegada. Era un fundamentalista de los procesos, de los recorridos. En la portada de sus cuadernos siempre escribía la misma cita de Stevenson: "To travel hopefully is a better thing than to arrive".
Entre los equipos de fútbol, Izñaki seguía fervorosamente a los que privilegiaban la posesión de la pelota, aunque patearan poco al arco. Siempre celebraba a esos conjuntos de los que se decía que eran "campeones morales", que jugaban bien pero nunca se llevaban el título. Renegaba de los planteos efectistas y sus amigos nunca lo invitaban a jugar porque sabían que con él nunca ganarían.
Sus relaciones amorosas rara vez pasaban del plano de lo platónico. Mario Izñaki había descubierto que una vez que se consumaba el romance, su interés se desvanecía. Entonces, prefería el suspenso de una seducción más o menos directa según el caso, pero que permaneciera en potencia y nunca llegara a ser. Todas las mujeres se cansaron más temprano que tarde de este juego de coqueteo infinito, excepto Esther Meana. Ella, quizá por compartir su desdén por las concreciones, se mantuvo a la espera hasta el final. Nunca llegaron a verse a solas.
Así se comportaba Izñaki en el resto de los aspectos de su vida.
Una tarde, en medio de la frustración por no encontrar un final apropiado para un cuento, probó con una conclusión ligera, poco trabajada. Dejaba varios cabos sueltos y no hacía justicia al crecimiento por el que habían pasado los personajes. Pero aún así le pareció que estaba bien, porque lo que valía era todo el desarrollo anterior, el enlace de las distintas tramas que componían la historia. Estaba seguro de que el lector valoraría eso y no daría importancia al final.
Al poco tiempo, tras ver que eso funcionaba, la calidad de sus finales cayó en una espiral descendente. Los amantes se enfrascaban en largas charlas que no llevaban a nada. Los soldados disparaban desde lejos sin llegar nunca a ver a sus enemigos. Los dioses y los humanos jamás se enfrentaban en una última batalla.
Según Izñaki, esta laxitud le daba más tiempo para dedicarse al nudo de la historia. Ya no gastaba energías en pensar un giro ingenioso para los últimos párrafos y prefería concentrarse en dar profundidad a sus personajes. Como ejemplo basta su novela "La muerte de José Adrover". En sus 1114 páginas narra las desventuras y los cuestionamientos filosóficos del doctor Adrover, quien al final ni siquiera muere.
Hacia los últimos años de su carrera, Mario Izñaki dio un paso más y suprimió totalmente los desenlaces. Sus textos terminaban de un momento al otro, ya que seguía convencido de que su fuerte era un excelente y sólido desarrollo, que cautivaba a sus lectores como el primer día. Hasta que un día, él
lunes, 25 de marzo de 2019
Excusas, motivos, razones
— No te puedo querer — me dice la rubia de ojos tristes —, quiero quererte, sé que me conviene, pero mi vida es un quilombo.
Parece sincera. Su vida de verdad es un quilombo, inmersa en una búsqueda de algo que aún no sabe qué es. Recién lo sabrá cuando lo encuentre, si lo llega a encontrar. O cuando se dé cuenta de que no lo va a encontrar nunca.
Pero mientras habla, pienso: ¿Por qué necesitamos un motivo para dejar a alguien? ¿Por qué la rubia de ojos tristes está intentando justificar el hecho de que no quiere estar conmigo? Gastó energía en eso, en poner en palabras, en dar forma racional a algo que no lo es ni por asomo. ¿No sería más sincero si me dijera "no tengo ganas de estar con vos" o "antes me gustabas pero ahora no" y listo? ¿Cómo lo tomaría yo en tal caso? ¿Debería importarle eso?
Parece sincera. Su vida de verdad es un quilombo, inmersa en una búsqueda de algo que aún no sabe qué es. Recién lo sabrá cuando lo encuentre, si lo llega a encontrar. O cuando se dé cuenta de que no lo va a encontrar nunca.
Pero mientras habla, pienso: ¿Por qué necesitamos un motivo para dejar a alguien? ¿Por qué la rubia de ojos tristes está intentando justificar el hecho de que no quiere estar conmigo? Gastó energía en eso, en poner en palabras, en dar forma racional a algo que no lo es ni por asomo. ¿No sería más sincero si me dijera "no tengo ganas de estar con vos" o "antes me gustabas pero ahora no" y listo? ¿Cómo lo tomaría yo en tal caso? ¿Debería importarle eso?
miércoles, 20 de marzo de 2019
jueves, 14 de marzo de 2019
Todo mi amor
Lo bueno de esta oficina es que puedo manejar un poco los horarios. Entonces, salgo a comer a las dos de la tarde en vez de a la una, que es cuando sale la mayoría de los que laburan por acá. Parece una pavada, sólo una hora de diferencia, pero se nota.
Puedo caminar más tranquilo por estas calles de microcentro que, apenas un rato atrás, rebalsaban de oficinistas ávidos de comprar su comida en bandejitas por peso o sentarse a almorzar en algún lugar. Fumar un pucho, quizás, aunque ya la gente fuma menos que hace unos años. Sobre todo en invierno.
Calles llenas de oficinistas de levante o desesperados por sacarle el cuero al jefe y descargar la bronca que acumularon durante toda la mañana. Con ganas de contar lo que hicieron el fin de semana o de planear el próximo.
Sin embargo, cuando salís a comer a las dos de la tarde, el paisaje cambia. No queda desierto, claro, pero el ritmo afloja y se pueden hacer caminatas más contemplativas y dejarse llevar por los pensamientos. Todo esto, sin ser chocado de frente por uno que va a toda velocidad, porque se tomó la hora de almuerzo para hacer trámites y no le alcanzó el tiempo para volver a laburar.
Aunque contengan cosas horribles, como bancos o financieras, los edificios del microcentro son hermosos y merecen ser vistos. Así me gusta pasar los mediodías de oficina, caminando y mirando hacia arriba mientras mi cuello roza la tortícolis e intento apreciar los detalles tan de principios del siglo pasado.
¿Puedo adivinar los estilos de las construcciones? ¿Beaux arts? ¿Neoclasicismo? ¿Italianizante? Ante la duda, la respuesta siempre es eclecticismo.
En eso estaba aquel día fresco y nublado cuando una melodía conocida me sacó de mi vagabundeo mental. Dos muchachos con elegantes sombreros entonaban y le sacaban a sus guitarras las melodías de All My Loving, de Los Beatles. Tu canción favorita, esa que cantabas cuando hacíamos día de limpieza en casa y vos trapeabas el living mientras yo me encargaba del baño.
Extrañé de pronto esa cotidianidad, ese día a día en el que compartíamos cosas que podrían parecer intrascendentes, pero también era donde soñábamos nuestros proyectos, nuestros viajes, nuestra vida.
Creía que ya era un tema cerrado para mí, pero me agarró un nudo en la garganta al recordar la tarde en la que me dijiste que ya no querías nada de todo eso. Que para vos era momento de otra cosa, de vivir otras experiencias. De volar.
También se me vino a la cabeza cuánto admirabas a los músicos callejeros. ¿Eso sería esa otra cosa que buscabas? ¿Darle rienda suelta a la fuerza artística que te llenaba el pecho? Los escuchabas desde la empatía, desde ser un par... no había día en el que no les dieras unos mangos a los que tocan la guitarra en el tren, a los que cantan en las calles del centro, a los saxofonistas del subte.
Con el nudo todavía cerrando mi garganta y los ojos húmedos, saqué un par de billetes para dejarles a los pibes en el estuche de la guitarra. ¿Les habrías dado algo vos ya? Ni sabía si seguías laburando en esa empresa a un par de cuadras de ahí. Me di cuenta de que en todo este tiempo nunca nos cruzamos, tal vez porque yo siempre salgo a comer a las dos.
Terminaron All My Loving y un puñado de personas aplaudió. Me acerqué y arrojé suavemente los billetes en el estuche, con todo mi amor. Pero no era para ellos; todo mi amor sigue siendo para vos.
Puedo caminar más tranquilo por estas calles de microcentro que, apenas un rato atrás, rebalsaban de oficinistas ávidos de comprar su comida en bandejitas por peso o sentarse a almorzar en algún lugar. Fumar un pucho, quizás, aunque ya la gente fuma menos que hace unos años. Sobre todo en invierno.
Calles llenas de oficinistas de levante o desesperados por sacarle el cuero al jefe y descargar la bronca que acumularon durante toda la mañana. Con ganas de contar lo que hicieron el fin de semana o de planear el próximo.
Sin embargo, cuando salís a comer a las dos de la tarde, el paisaje cambia. No queda desierto, claro, pero el ritmo afloja y se pueden hacer caminatas más contemplativas y dejarse llevar por los pensamientos. Todo esto, sin ser chocado de frente por uno que va a toda velocidad, porque se tomó la hora de almuerzo para hacer trámites y no le alcanzó el tiempo para volver a laburar.
Aunque contengan cosas horribles, como bancos o financieras, los edificios del microcentro son hermosos y merecen ser vistos. Así me gusta pasar los mediodías de oficina, caminando y mirando hacia arriba mientras mi cuello roza la tortícolis e intento apreciar los detalles tan de principios del siglo pasado.
¿Puedo adivinar los estilos de las construcciones? ¿Beaux arts? ¿Neoclasicismo? ¿Italianizante? Ante la duda, la respuesta siempre es eclecticismo.
En eso estaba aquel día fresco y nublado cuando una melodía conocida me sacó de mi vagabundeo mental. Dos muchachos con elegantes sombreros entonaban y le sacaban a sus guitarras las melodías de All My Loving, de Los Beatles. Tu canción favorita, esa que cantabas cuando hacíamos día de limpieza en casa y vos trapeabas el living mientras yo me encargaba del baño.
Extrañé de pronto esa cotidianidad, ese día a día en el que compartíamos cosas que podrían parecer intrascendentes, pero también era donde soñábamos nuestros proyectos, nuestros viajes, nuestra vida.
Creía que ya era un tema cerrado para mí, pero me agarró un nudo en la garganta al recordar la tarde en la que me dijiste que ya no querías nada de todo eso. Que para vos era momento de otra cosa, de vivir otras experiencias. De volar.
También se me vino a la cabeza cuánto admirabas a los músicos callejeros. ¿Eso sería esa otra cosa que buscabas? ¿Darle rienda suelta a la fuerza artística que te llenaba el pecho? Los escuchabas desde la empatía, desde ser un par... no había día en el que no les dieras unos mangos a los que tocan la guitarra en el tren, a los que cantan en las calles del centro, a los saxofonistas del subte.
Con el nudo todavía cerrando mi garganta y los ojos húmedos, saqué un par de billetes para dejarles a los pibes en el estuche de la guitarra. ¿Les habrías dado algo vos ya? Ni sabía si seguías laburando en esa empresa a un par de cuadras de ahí. Me di cuenta de que en todo este tiempo nunca nos cruzamos, tal vez porque yo siempre salgo a comer a las dos.
Terminaron All My Loving y un puñado de personas aplaudió. Me acerqué y arrojé suavemente los billetes en el estuche, con todo mi amor. Pero no era para ellos; todo mi amor sigue siendo para vos.
viernes, 8 de marzo de 2019
miércoles, 6 de marzo de 2019
Muches de ustedes seguramente conocen al alfajor Capitán del Espacio.
Para quienes no, se los resumo así nomás: son unos alfajores hechos en
Quilmes que hasta hace pocos años eran muuuy difíciles de conseguir
fuera del sudeste del gran buenos aires, lo que acrecentó su leyenda
sobre su inigualable sabor y había gente que viajaba a Quilmes
especialmente para comprarlos.
Hoy, se consiguen más o menos en cualquier quiosco. Coincidentemente con eso, ya varias veces escuché a gente diciendo que al final no son tan ricos o eran más leyenda que otra cosa.
Hoy, se consiguen más o menos en cualquier quiosco. Coincidentemente con eso, ya varias veces escuché a gente diciendo que al final no son tan ricos o eran más leyenda que otra cosa.
Entonces, podemos pensar esto: ¿puede ser que entonces no fuera tan
rico y lo que le daba un sabor especial fuera lo difícil que era
conseguirlo?
¿Cuántas cosas se nos antojan geniales, maravillosas, deseables, sólo porque están lejos de nuestro alcance y cuando accedemos a ellas pierden su gracia, como si fuéramos infantes? ¿Es la vida una sucesión de capitanes del espacio que nos obligan a movernos en pos de algo hasta que un día nos morimos?
Igual, para mí están buenísimos.
¿Cuántas cosas se nos antojan geniales, maravillosas, deseables, sólo porque están lejos de nuestro alcance y cuando accedemos a ellas pierden su gracia, como si fuéramos infantes? ¿Es la vida una sucesión de capitanes del espacio que nos obligan a movernos en pos de algo hasta que un día nos morimos?
Igual, para mí están buenísimos.
viernes, 1 de marzo de 2019
Contentos y asombrados, estos ucranianos contaron que gracias a
sus viajes vieron por primera vez un esqueleto de dinosaurio. "¿En
serio?", pregunté con sorpresa, mientras recordaba la cantidad de veces
que fui en mi infancia a museos de ciencias naturales como el Bernardino
Rivadavia o el de La Plata. "Claro, ¡en Ucrania no tenemos
dinosaurios!". Algo tan normal y cotidiano para nosotros, para los pibes
era una maravilla.
viernes, 22 de febrero de 2019
jueves, 14 de febrero de 2019
Anita
Acabás de bajar del avión en el aeropuerto de Hong Kong. Hasta ahora, un aeropuerto como cualquiera, pero con alguna particularidad. En los carteles, los caracteres chinos conviven en pie de igualdad con palabras en inglés. El tren que va hacia el centro no se puede pagar con tarjeta, así que a buscar un cajero. Hace tiempo que decidiste que no es ninguna vergüenza usar esos carritos para llevar el equipaje en el aeropuerto. Eso libera a tu cuerpo al menos por un rato de cargar con el peso de tus bártulos. Ponés las dos mochilas encima, la grande y la chiquita, y encarás para el cajero. Dejás el carrito a un costado y sacás unos dólares para el pasaje de tren.
Cuando mirás de nuevo tus mochilas, enseguida notás algo raro: ¡falta la más chica! ¡No puede ser, te falta la mochila! Pasaporte, computadora y otras cosas chiquitas pero muy importantes, desaparecidas. Estás solo, a miles y miles de kilómetros de alguien conocido. Te resistís al primer impulso, que es hacerte una bolita en el piso y ponerte a llorar. Hay que actuar. ¿Habrá un consulado argentino en Hong Kong? ¿cuánto me va a costar un pasaporte nuevo emitido acá? Va a tardar una bocha, ¿no?
Esperá. Bajá un cambio. Tratá de pensar qué pasó. Es difícil que te la hayan robado, mal que mal el carrito estuvo en tu campo visual casi todo el tiempo. Un robo no es imposible, pero es poco probable. Quizá se te cayó. ¿Te acordás positivamente de que la mochila estuviera en el carrito cuando la dejaste al lado del cajero? La verdad, no. Tal vez para entonces ya no estaba.
Tenés que volver sobre tus pasos y buscar. "Hola señor, ¿vio una mochila verde así y asá?". "No". Cada segundo que pasa necesitás más respiraciones para bajar la ansiedad y no caer en la desesperación. Nadie vio nada. ¿Habrá cámaras? ¿A quién le puedo preguntar? "Hola señor que parece ser de seguridad, ¿a dónde puedo ir si perdí mi mochila?". "Preguntá en aquel escritorio".
Llegás. No creés que vaya a servir de mucho - ¿y qué cosa sí serviría? - pero hay que agotar las instancias disponibles. Le decís a la chica que perdiste la mochila. Sí, verde. De este tamaño más o menos. Hace unos quince minutos. Sí. Sí, está el pasaporte. Ahí escuchás una respuesta increíble: "La tenemos, está en el otro mostrador". En un suspiro de alivio largás todo el aire contenido, todos tus músculos aflojan la tensión insoportable que tenían y casi te desplomás en el piso. Gracias, gracias, gracias. Querés saltar el mostrador y darle un abrazo. Te contenés.
Vas al otro escritorio. Ya más tranquilo. "Qué tal, vengo del mostrador de allá, me dijeron que acá tenían mi mochila". "A ver, decime qué tenía". Le decís. Te pregunta tu nombre en el pasaporte. Tu respuesta es la correcta y con una sonrisa saca la mochila de abajo de la mesa y te la da. "La encontró una mujer del cuerpo de voluntarios". "¿En serio? ¿Dónde está?". "Por la puerta de allá, se llama Anita".
La vas a buscar y la encontrás. Anita. Tu salvadora. Una señora jubilada que pasa un día a la semana como voluntaria en el aeropuerto, guiando a los visitantes y respondiendo a consultas sobre la ciudad. Te cuenta que extraña un poco el Hong Kong de décadas atrás y que le gustaría ir a Argentina a ver bailar tango. Ella encontró tu mochila caída del carrito y la llevó al mostrador de información. Gracias, gracias, gracias. Esta vez no te contenés y le das un abrazo. Gracias Anita. Gracias.
Cuando mirás de nuevo tus mochilas, enseguida notás algo raro: ¡falta la más chica! ¡No puede ser, te falta la mochila! Pasaporte, computadora y otras cosas chiquitas pero muy importantes, desaparecidas. Estás solo, a miles y miles de kilómetros de alguien conocido. Te resistís al primer impulso, que es hacerte una bolita en el piso y ponerte a llorar. Hay que actuar. ¿Habrá un consulado argentino en Hong Kong? ¿cuánto me va a costar un pasaporte nuevo emitido acá? Va a tardar una bocha, ¿no?
Esperá. Bajá un cambio. Tratá de pensar qué pasó. Es difícil que te la hayan robado, mal que mal el carrito estuvo en tu campo visual casi todo el tiempo. Un robo no es imposible, pero es poco probable. Quizá se te cayó. ¿Te acordás positivamente de que la mochila estuviera en el carrito cuando la dejaste al lado del cajero? La verdad, no. Tal vez para entonces ya no estaba.
Tenés que volver sobre tus pasos y buscar. "Hola señor, ¿vio una mochila verde así y asá?". "No". Cada segundo que pasa necesitás más respiraciones para bajar la ansiedad y no caer en la desesperación. Nadie vio nada. ¿Habrá cámaras? ¿A quién le puedo preguntar? "Hola señor que parece ser de seguridad, ¿a dónde puedo ir si perdí mi mochila?". "Preguntá en aquel escritorio".
Llegás. No creés que vaya a servir de mucho - ¿y qué cosa sí serviría? - pero hay que agotar las instancias disponibles. Le decís a la chica que perdiste la mochila. Sí, verde. De este tamaño más o menos. Hace unos quince minutos. Sí. Sí, está el pasaporte. Ahí escuchás una respuesta increíble: "La tenemos, está en el otro mostrador". En un suspiro de alivio largás todo el aire contenido, todos tus músculos aflojan la tensión insoportable que tenían y casi te desplomás en el piso. Gracias, gracias, gracias. Querés saltar el mostrador y darle un abrazo. Te contenés.
Vas al otro escritorio. Ya más tranquilo. "Qué tal, vengo del mostrador de allá, me dijeron que acá tenían mi mochila". "A ver, decime qué tenía". Le decís. Te pregunta tu nombre en el pasaporte. Tu respuesta es la correcta y con una sonrisa saca la mochila de abajo de la mesa y te la da. "La encontró una mujer del cuerpo de voluntarios". "¿En serio? ¿Dónde está?". "Por la puerta de allá, se llama Anita".
La vas a buscar y la encontrás. Anita. Tu salvadora. Una señora jubilada que pasa un día a la semana como voluntaria en el aeropuerto, guiando a los visitantes y respondiendo a consultas sobre la ciudad. Te cuenta que extraña un poco el Hong Kong de décadas atrás y que le gustaría ir a Argentina a ver bailar tango. Ella encontró tu mochila caída del carrito y la llevó al mostrador de información. Gracias, gracias, gracias. Esta vez no te contenés y le das un abrazo. Gracias Anita. Gracias.
lunes, 11 de febrero de 2019
jueves, 7 de febrero de 2019
Burbujas
- ¿De dónde sos?
- De Argentina
- Ah, ¿y de dónde en Argentina?
- Buenos Aires, la capital.
- "La ciudad de los ángeles", ¿no? ¿está lleno de estatuas de ángeles?
- Ehh, no...
- ¿No es ahí donde hacen esos desfiles coloridos en la calle todo el tiempo?
La señora no tenía idea de Buenos Aires. Me hizo pensar en cuánta gente andará por ahí sin saber de la existencia de esa ciudad que muchos amamos y vemos tan parecida a París... y al revés, lo mismo: ¿de qué nos estaremos perdiendo?
- De Argentina
- Ah, ¿y de dónde en Argentina?
- Buenos Aires, la capital.
- "La ciudad de los ángeles", ¿no? ¿está lleno de estatuas de ángeles?
- Ehh, no...
- ¿No es ahí donde hacen esos desfiles coloridos en la calle todo el tiempo?
La señora no tenía idea de Buenos Aires. Me hizo pensar en cuánta gente andará por ahí sin saber de la existencia de esa ciudad que muchos amamos y vemos tan parecida a París... y al revés, lo mismo: ¿de qué nos estaremos perdiendo?
lunes, 4 de febrero de 2019
Y la poesía cruel de no pensar más en mí
Un amigo extranjero me preguntó hace poco cuál es la mejor época para visitar Buenos Aires. Yo diría que es entre otoño e invierno, para escapar del calor espantoso y húmedo del verano. Pero, especialmente, para disfrutar del día frío, de bufanda, con llovizna, desde la ventana de un bar.
Desde ahí, como si el tiempo se detuviera para mí pero no para los demás, me encanta disfrutar de ese café que larga humo, al igual que la gente que va apurada por la vereda esquivándole el paso a las baldosas flojas.
Ese bar en donde pensaba cuánto ha pasado en este tiempo, para vos y para mí. Si pudiéramos encontrarnos, sea en este café o en otro, no seríamos más que dos extraños. Dos extraños con un pasado común, como si fuéramos dos compañeros de secundario que nunca más nos vimos hasta ahora y charlamos de vaguedades como "qué fue de tu vida todos estos años?".
Fueron muchas cosas, que no puedo resumir en veinte minutos, media hora de charla. Así que la repuesta sería automática y superficial: "bien, y vos?", "bien", "che, qué bárbaro esto del dólar".
Pero cómo me sentí, cuánto te extrañé, todo lo que de verdad me pasó... eso no entra en lo que dura un café o dos. Las veces que sentí que estaba a punto de ser feliz y de pronto vos aparecías, como un recuerdo atravesado, para derrumbar de alguna forma esa felicidad.
Y las cosas que cambiaron. Ya no voy a la cancha. Me amigué con mi panza, o al menos dejé de intentar combatirla. No disfruto más de ir parado en el tren como antes. Otras siguen igual: todavía odio a la vieja de al lado y ella me odia a mí. Ah, y pienso en vos cada vez que hay olor a jazmín.
No puedo contarte nada de todo eso. Porque para mí, en ese bar, el tiempo está detenido, pero para los demás sigue corriendo. Vos tenés una rutina, cosas que hacer. No te podés quedar a escuchar cómo es mi vida sin vos, pero con vos.
Así que charlamos un ratito más y ahí termina nuestro encuentro. En eso quedó todo lo que fue nuestra historia. En un no final.
Desde ahí, como si el tiempo se detuviera para mí pero no para los demás, me encanta disfrutar de ese café que larga humo, al igual que la gente que va apurada por la vereda esquivándole el paso a las baldosas flojas.
Ese bar en donde pensaba cuánto ha pasado en este tiempo, para vos y para mí. Si pudiéramos encontrarnos, sea en este café o en otro, no seríamos más que dos extraños. Dos extraños con un pasado común, como si fuéramos dos compañeros de secundario que nunca más nos vimos hasta ahora y charlamos de vaguedades como "qué fue de tu vida todos estos años?".
Fueron muchas cosas, que no puedo resumir en veinte minutos, media hora de charla. Así que la repuesta sería automática y superficial: "bien, y vos?", "bien", "che, qué bárbaro esto del dólar".
Pero cómo me sentí, cuánto te extrañé, todo lo que de verdad me pasó... eso no entra en lo que dura un café o dos. Las veces que sentí que estaba a punto de ser feliz y de pronto vos aparecías, como un recuerdo atravesado, para derrumbar de alguna forma esa felicidad.
Y las cosas que cambiaron. Ya no voy a la cancha. Me amigué con mi panza, o al menos dejé de intentar combatirla. No disfruto más de ir parado en el tren como antes. Otras siguen igual: todavía odio a la vieja de al lado y ella me odia a mí. Ah, y pienso en vos cada vez que hay olor a jazmín.
No puedo contarte nada de todo eso. Porque para mí, en ese bar, el tiempo está detenido, pero para los demás sigue corriendo. Vos tenés una rutina, cosas que hacer. No te podés quedar a escuchar cómo es mi vida sin vos, pero con vos.
Así que charlamos un ratito más y ahí termina nuestro encuentro. En eso quedó todo lo que fue nuestra historia. En un no final.
miércoles, 30 de enero de 2019
Coincidencias
- Amor, digamos a dónde nos gustaría estar ahora. Esperá, mejor: digamosló a la vez, ¿dale?
- Dale.
- Uno, dos, ¡tres!
- Vos y yo en una playa del Caribe.
- Solo y maldormido en un aeropuerto en algún país de nombre impronunciable esperando a que salga el vuelo con cosquillas en la panza por la nueva aventura por venir.
- ...
- Creo que tenemos que hablar.
- Dale.
- Uno, dos, ¡tres!
- Vos y yo en una playa del Caribe.
- Solo y maldormido en un aeropuerto en algún país de nombre impronunciable esperando a que salga el vuelo con cosquillas en la panza por la nueva aventura por venir.
- ...
- Creo que tenemos que hablar.
jueves, 3 de enero de 2019
Mosca
Enero. El calor y la humedad asediaban. El aire era pesado y hasta el suelo transpiraba. La gente caminaba pegada a las paredes, mendigando migajas de sombra para refugiarse del impiadoso sol. Pero Martín Molina no. Él iba rapidito, por el medio de la calle desierta, mientras sus pies casi se hundían en el asfalto blando. La mochila estaba prácticamente pegada a la espalda por la transpiración que empapaba toda su ropa.
Martín Molina sabía que esa horrenda sensación era temporal. En pocos pasos estaría en su habitación, pequeña y deprimente. Oscura y sin ventanas. Con las paredes manchadas. Con el piso de cemento alisado lleno de grietas. Sin embargo, ese pequeño espacio de no más de diez metros cuadrados guardaba su mayor tesoro: un aire acondicionado, que todavía estaba pagando a costa de dejar de ir al bar los viernes. Ya soñaba con encenderlo y echarse en la cama, transpirado como estaba, a no hacer nada más que enfriarse.
Ya casi estaba. Abrió la desvencijada reja del edificio y subió a los saltos los tres pisos por la escalera. Entró, encendió el aire, se sacó la ropa y se dejó caer sobre la cama con los brazos abiertos. Había llegado el mejor momento del día, el momento fresco, que se había ganado con su trabajo, de más horas diarias bajo el sol de las que cualquiera soportaría. Así que no le importaba pasar otras privaciones, porque tenía aire acondicionado.
Quince minutos de quietud le bastaron a Martín Molina para bajar la temperatura de su cuerpo y poder pensar en algo que no fuera el calor. Fue entonces cuando lo notó: un zumbido insistente. Se estremeció al imaginar que algo pudiera funcionar mal con el aire acondicionado. Pero no, no era eso. Venía desde otro lugar. Iba y venía en realidad, porque se trataba de una mosca que recorría la habitación en un vuelo sin descanso.
"Bueno, es sólo una mosca", pensó. "La dejo que haga lo que quiera, siempre fui malísimo para matarlas. Además, si abro la puerta para espantarla se va a escapar el aire frío".
No tardó un minuto en observar que no era sólo una mosca, sino dos. Este nuevo descubrimiento lo incomodó, pero decidió convivir con ellas y compartir el fresco de su aire acondicionado.
Una hora después, Martín Molina ya no se sentía a gusto con sus compañeras de habitación. Mientras una le zumbaba cerca de un oído, la otra le caminaba por las partes donde la piel era más sensible. Entre las cosquillas y el ruido no podía hacer nada. Bueno, no es que tuviera grandes planes, únicamente quería estar acostado sin tener calor. Pero hasta ese proyecto se veía arruinado por la presencia de la pareja de insectos.
Se cansó del cargoseo y se levantó a abrir la puerta para que las invasoras salieran de su habitación. Un pensamiento lo detuvo en seco cuando tenía la mano sobre el picaporte: ¿y si por hacer eso entraban más moscas? Meditó por unos segundos y consideró que podría seguir tolerando a dos, pero de ninguna manera soportaría a más. Lo mejor sería aguantar un tiempito al par de molestias y no arriesgarse a que se le llenase la pieza de insectos.
Dedicó unos cinco minutos a tratar de matarlas. De un aplauso. A golpes de remera. Aplastándolas contra la pared. Pero nada. Esos demonios alados se burlaban una y otra vez de sus intentos. Se dio por vencido y apeló a su tolerancia.
Martín Molina volvió a acostarse y cerró los ojos. Estoicamente dejó que las moscas se pasearan por cada rincón de su cuerpo y que le cantasen al oído, a veces en uno, a veces en los dos. Seguía creyendo firmemente que esto era el mal menor y que abrir la puerta sería tomar un riesgo innecesario. Pensó en que no tenía agua ni comida, pero calculó que no lo necesitaría. ¿Cuánto tiempo podrían tardar esas dos moscas en morirse?
En enero, los cadáveres empiezan a largar olor en menos de un día, incluso en un ambiente con aire acondicionado. Cuando la fetidez comenzó a invadir el edificio, los vecinos tiraron la puerta y encontraron el cuerpo de Martín Molina sobre la cama, con dos docenas de moscas que revoloteaban a su alrededor.
Martín Molina sabía que esa horrenda sensación era temporal. En pocos pasos estaría en su habitación, pequeña y deprimente. Oscura y sin ventanas. Con las paredes manchadas. Con el piso de cemento alisado lleno de grietas. Sin embargo, ese pequeño espacio de no más de diez metros cuadrados guardaba su mayor tesoro: un aire acondicionado, que todavía estaba pagando a costa de dejar de ir al bar los viernes. Ya soñaba con encenderlo y echarse en la cama, transpirado como estaba, a no hacer nada más que enfriarse.
Ya casi estaba. Abrió la desvencijada reja del edificio y subió a los saltos los tres pisos por la escalera. Entró, encendió el aire, se sacó la ropa y se dejó caer sobre la cama con los brazos abiertos. Había llegado el mejor momento del día, el momento fresco, que se había ganado con su trabajo, de más horas diarias bajo el sol de las que cualquiera soportaría. Así que no le importaba pasar otras privaciones, porque tenía aire acondicionado.
Quince minutos de quietud le bastaron a Martín Molina para bajar la temperatura de su cuerpo y poder pensar en algo que no fuera el calor. Fue entonces cuando lo notó: un zumbido insistente. Se estremeció al imaginar que algo pudiera funcionar mal con el aire acondicionado. Pero no, no era eso. Venía desde otro lugar. Iba y venía en realidad, porque se trataba de una mosca que recorría la habitación en un vuelo sin descanso.
"Bueno, es sólo una mosca", pensó. "La dejo que haga lo que quiera, siempre fui malísimo para matarlas. Además, si abro la puerta para espantarla se va a escapar el aire frío".
No tardó un minuto en observar que no era sólo una mosca, sino dos. Este nuevo descubrimiento lo incomodó, pero decidió convivir con ellas y compartir el fresco de su aire acondicionado.
Una hora después, Martín Molina ya no se sentía a gusto con sus compañeras de habitación. Mientras una le zumbaba cerca de un oído, la otra le caminaba por las partes donde la piel era más sensible. Entre las cosquillas y el ruido no podía hacer nada. Bueno, no es que tuviera grandes planes, únicamente quería estar acostado sin tener calor. Pero hasta ese proyecto se veía arruinado por la presencia de la pareja de insectos.
Se cansó del cargoseo y se levantó a abrir la puerta para que las invasoras salieran de su habitación. Un pensamiento lo detuvo en seco cuando tenía la mano sobre el picaporte: ¿y si por hacer eso entraban más moscas? Meditó por unos segundos y consideró que podría seguir tolerando a dos, pero de ninguna manera soportaría a más. Lo mejor sería aguantar un tiempito al par de molestias y no arriesgarse a que se le llenase la pieza de insectos.
Dedicó unos cinco minutos a tratar de matarlas. De un aplauso. A golpes de remera. Aplastándolas contra la pared. Pero nada. Esos demonios alados se burlaban una y otra vez de sus intentos. Se dio por vencido y apeló a su tolerancia.
Martín Molina volvió a acostarse y cerró los ojos. Estoicamente dejó que las moscas se pasearan por cada rincón de su cuerpo y que le cantasen al oído, a veces en uno, a veces en los dos. Seguía creyendo firmemente que esto era el mal menor y que abrir la puerta sería tomar un riesgo innecesario. Pensó en que no tenía agua ni comida, pero calculó que no lo necesitaría. ¿Cuánto tiempo podrían tardar esas dos moscas en morirse?
En enero, los cadáveres empiezan a largar olor en menos de un día, incluso en un ambiente con aire acondicionado. Cuando la fetidez comenzó a invadir el edificio, los vecinos tiraron la puerta y encontraron el cuerpo de Martín Molina sobre la cama, con dos docenas de moscas que revoloteaban a su alrededor.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


